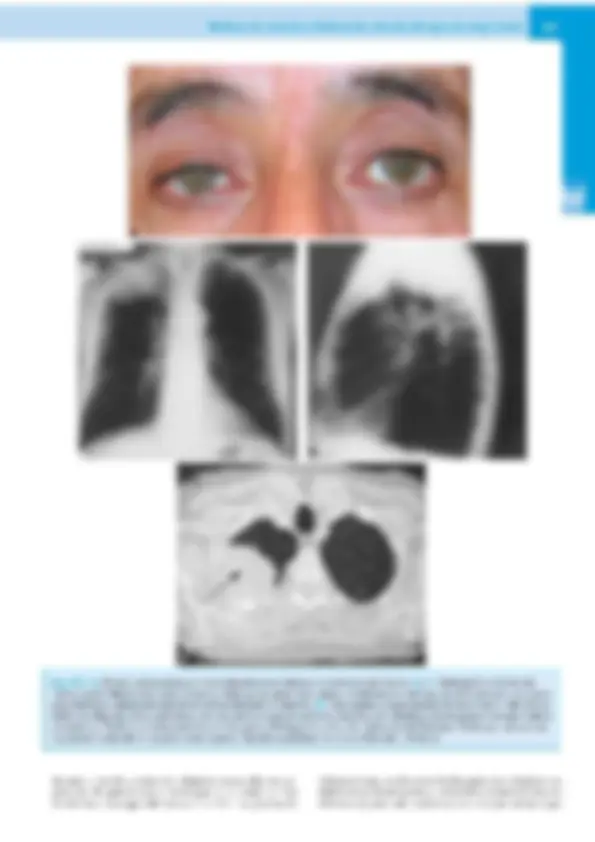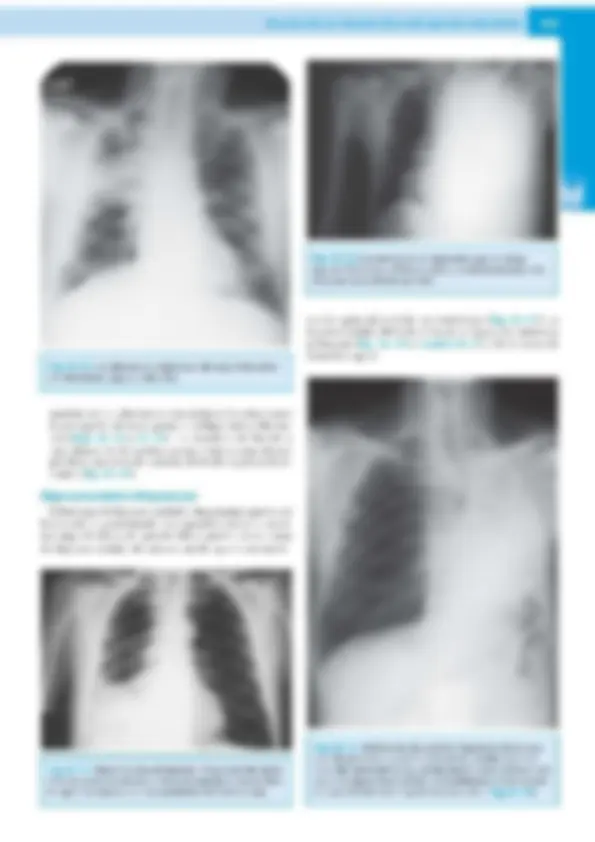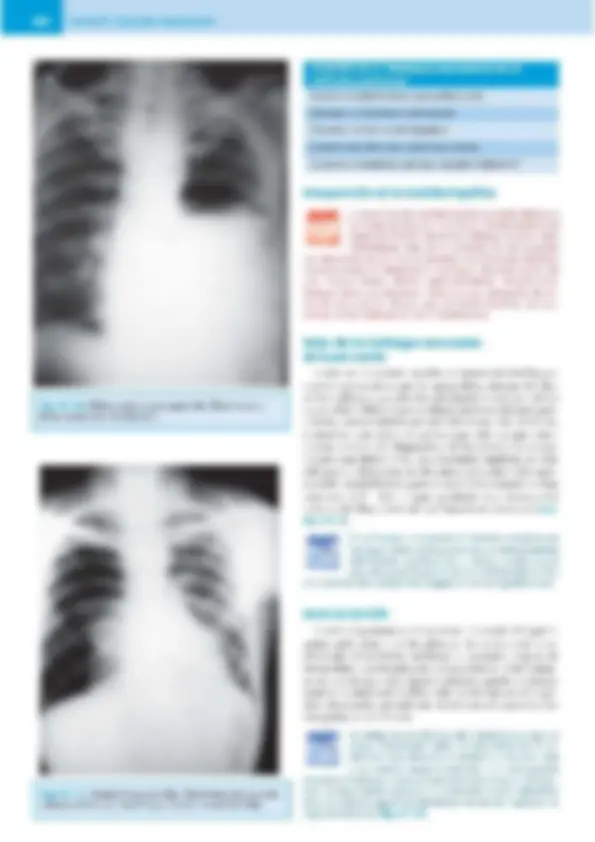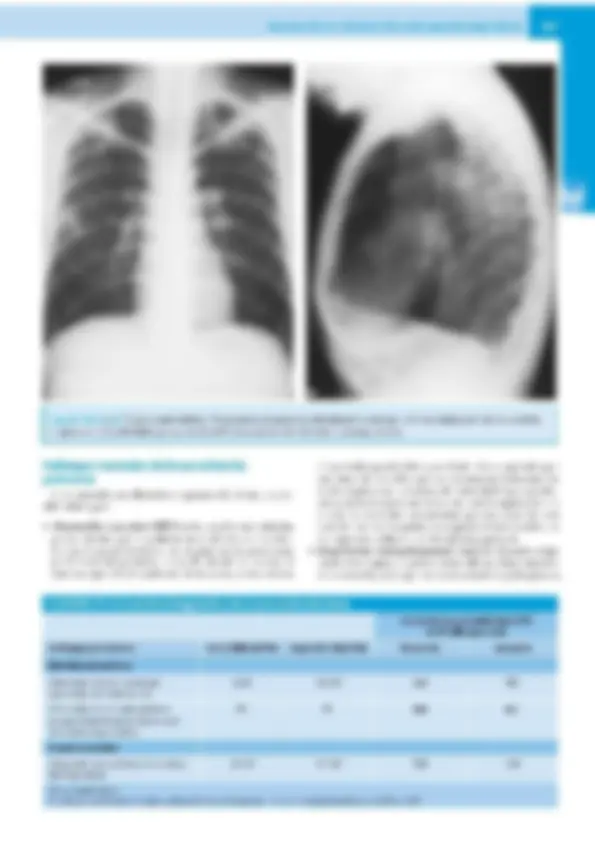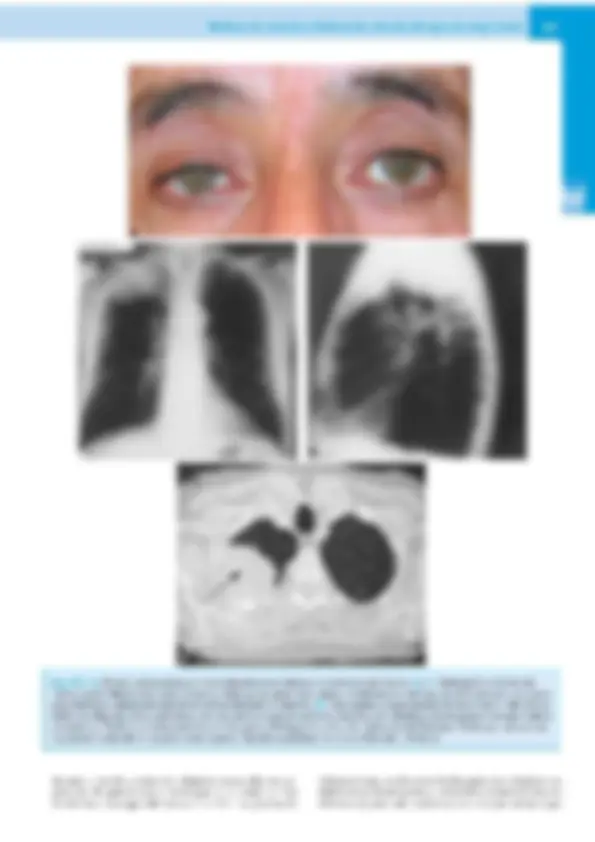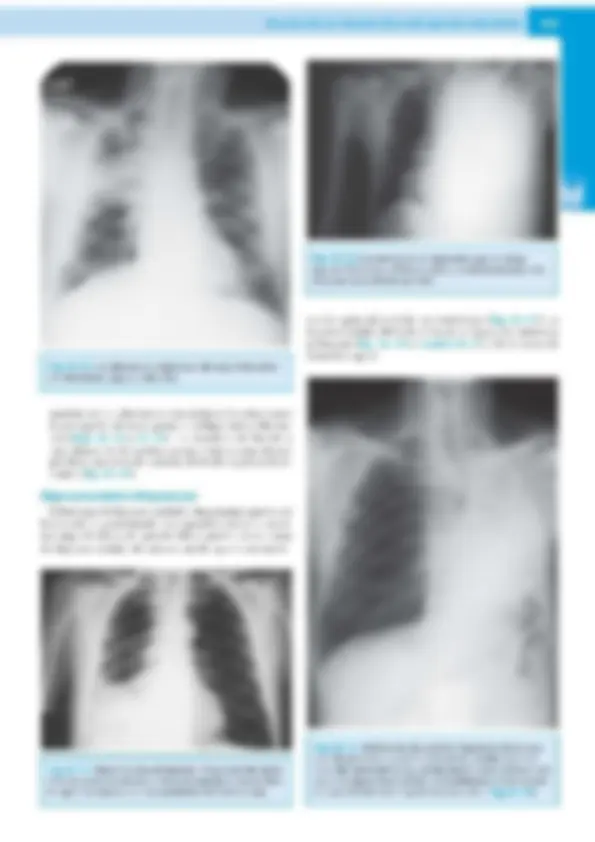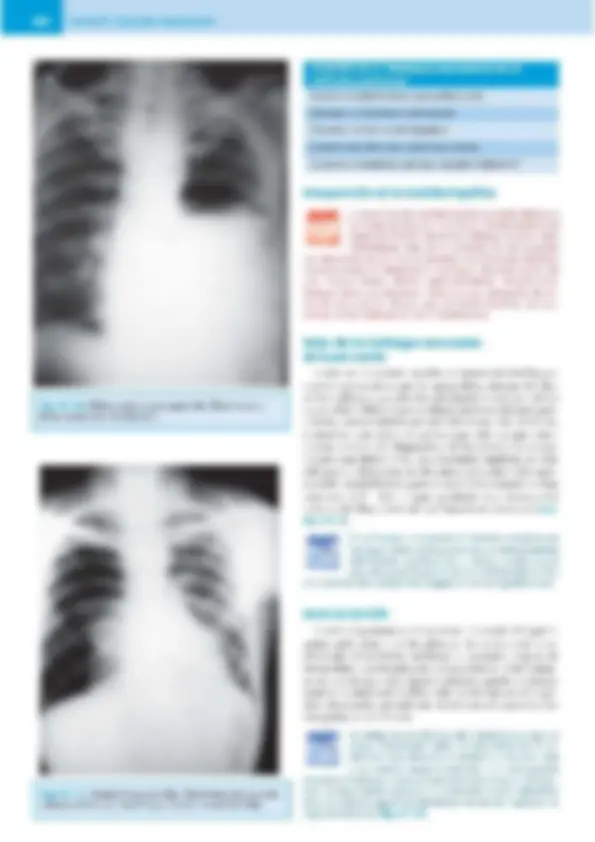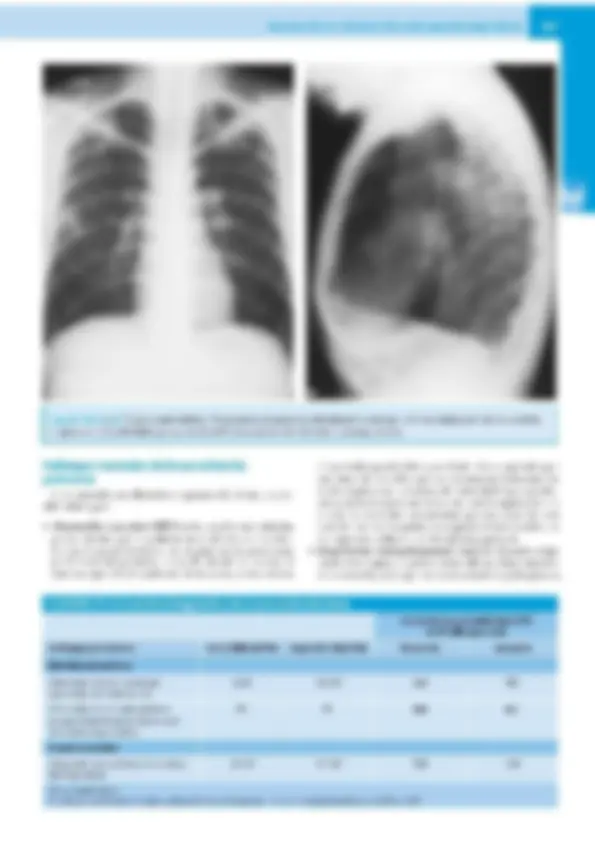¡Descarga torax argente semiologia medica y más Resúmenes en PDF de Anatomía solo en Docsity!
SECCIÓN 1
Motivos de consulta
39
Motivos de consulta del
aparato respiratorio
María Guillermina Ludueña
TOS
Definición
La tos es uno de los síntomas cardiorrespiratorios
más frecuentes y un motivo de consulta prevalente en la práctica ambulatoria. Se define como la contracción
espasmódica y repentina de los músculos espiratorios
que tiende a liberar al árbol respiratorio de secreciones
y cuerpos extraños. Es un reflejo defensivo que, en mu-
chos casos, no solo no debe ser inhibido (con antitusí-
genos), sino facilitado (con mucolíticos, expectorantes
y fisioterapia respiratoria). El síntoma tos siempre debe ser enfocado en el contexto general del paciente.
Fisiopatología
Los estímulos que generan el reflejo tusígeno pueden
ser inflamatorios, mecánicos (polución ambiental, tu-
mores y cuerpos extraños endobronquiales), químicos
(humo del cigarrillo y gases irritantes) y térmicos (aire
frío o caliente). La mayor concentración de receptores de la tos se ob-
serva en la región posterior de la faringe (tos por goteo
nasal posterior) y en la vía aérea superior. Otros recep-
tores tusígenos se encuentran en los senos paranasales
y en la membrana timpánica (tos por sinusitis, tapón
de cera, etc.), en el pericardio, en el diafragma y en el
estómago. Desde los receptores sensoriales de los ner-
vios trigémino, glosofaríngeo, neumogástrico y laríngeo
superior (vía aferente), el estímulo llega al centro bulbar
de la tos. La vía eferente está constituida por los nervios
laríngeos recurrentes para el cierre de la glotis y por los
nervios espinales para la contracción de la musculatura
torácica y abdominal (fig. 39-1).
Tipos y clasificación
De acuerdo con el tiempo de evolución, se clasifica en:
Tos aguda, de menos de 3 semanas de duración.
Tos subaguda, de 3 a 8 semanas.
Tos crónica, más de 8 semanas.
Esta clasificación es útil, ya que orienta hacia la causa que la origina (véase más adelante).
Desde el punto de vista clínico la tos puede ser:
Seca: no moviliza secreciones. Húmeda: -- productiva, si el enfermo las expectora o las deglute -- no productiva
Muchas veces, la auscultación pulmonar de la tos per-
mite su diferenciación, ya que al toser moviliza las se-
creciones. Estos conceptos tienen también importancia
terapéutica. La tos seca mortifica al paciente y debe ser se- dada; la tos productiva constituye un mecanismo defensivo
que requiere ser respetado y la tos húmeda no productiva
debe ser facilitada para promover la expectoración.
También se distinguen distintos tipos según sus carac-
terísticas:
Tosferina o quintosa: es producida^ por^ la^ coqueluche o tos convulsa (infección por Bordetella pertussis); se
caracteriza por accesos de tos paroxística (a los que
se llamó quintas, pues se producían en grupos de 5о
cada 5 horas), que se inician con espiraciones violen-
tas y explosivas a las^ que^ sigue^ una^ inspiración^ intensa
y ruidosa provocada por el^ espasmo^ de^ la^ glotis.^ Los
accesos^ suelen^ terminar^ con^ la^ eliminación^ de^ mucosi-
dad escasa y pegajosa; son emetizantes y predominan
por la noche. Tos coqueluchoide: se parece a la anterior, pero falta
el componente inspiratorio.^ La^ produce^ la^ excitación^ del
neumogástrico generada por tumores mediastínicos.
Tos ronca o perruna: es seca, intensa, se presenta
como accesos nocturnos y es provocada por la laringi-
tis glótica o subglótica.
620 Parte IX Aparato respiratorio
Receptores^ Nervios craneales
Nariz^ y^ senos paranasales
V par
Región posterior
de la faringe
Pericardio Diafragma Oídos
Tráquea, bronquios
Pleura Esófago y estómago
Eferentes Efectores
Nervios espinales
Músculos respiratorios
IX par CENTRO DE LA TOS
Frénico Diafragma
X par X par Laringe, tráquea y bronquios
Fig. 39-1. Estructuras y mecanismos implicados en el reflejo tusígeno.
Tos bitonal: es de dos tonos por la vibración diferente de las cuerdas vocales debido a la parálisis de una de
ellas generada por compromiso del nervio recurrente
a causa de tumores mediastínicos.
Tos emetizante: es la que provoca vómitos. Se obser-
va habitualmente en los ninos.
Etiología
La valoración del tiempo de evolución orienta hacia
la causa que la origina. En la tos aguda las infecciones
del tracto respiratorio superior son la causa más común. El tabaquismo es la causa más frecuente de tos crónica; el 60% de los fumadores la refieren como
síntoma. El cáncer de pulmón, aunque representa
el 2% de las causas de tos crónica, se debe sospe-
char frente a tabaquistas que presentan cambios en el tipo de tos habitual (en ausencia de infección) o de expectoración he- moptoica o hemoptisis. Puede ser el primer signo de alarma. Excluido el tabaquismo, la mayoría de las causas (90%) detos
crónica responden al goteo nasal posterior, al asma bron-
quial y al reflujo gastroesofágico (caso clínico 39-1).
En la mayoría de los casos de tos de larga evolución se
identifica la causa y, en otros casos, se la designa como
idiopática.
En la tos subaguda la etiología predominante es la po-
sinfecciosa, en la que la tos persiste pese a la resolución
de la infección. Esta condición se observa con^ frecuencia
en la hiperreactividad bronquial posviral. Otras causas
se enumeran en el cuadro 39-1.
La tos convulsa o coqueluche es una causa común que pasa inadvertida en adolescentes y adultos. Su
prevalencia se ha incrementado significativamente
y es probable el subdiagnóstico por el bajo índice
de sospecha y porque la certificación serológica es de difícil in-
terpretación y no siempre está disponible. Por tal razón, la pre- sunción debe ser clínica y basarse en la expresión clásica de
una inspiración^ ruidosa^ aguda^ seguida^ de^ paroxismos^ de^ tos
(tos^ quintosa),^ que^ puede^ finalizar^ con^ el^ vómito.
CASO CLÍNICO 39-
Rómulo, de 50 años, consulta por tos seca nocturna de 3 me-
ses de evolución. Lo despierta y se acompaña de sibilancias y
sensación de opresión torácica. Como único antecedente de importancia refiere rinitis estacional con abundante secreción serosa. En el momento de la consulta estaba asintomático y no tenía hallazgos patológicos en el examen físico. Los estudios de laboratorio en la sangre y la radiografía^ de^ tórax^ eran^ normales.
¿Qué datos de la historia jerarquiza para orientar el diagnós-
tico?
De acuerdo con su presunción, ¿solicitaría algún estudio^ com-
plementario?
Comentario
La consulta por tos seca nocturna sugiere tres diagnósticos pre-
valentes: la insuficiencia cardíaca, el reflujo gastroesofágico y el
asma bronquial. La ausencia de antecedentes cardiovasculares
y el examen físico normal alejan el diagnóstico de claudicación
ventricular izquierda. El paciente no refiere síntomas digesti-
vos como el síndrome ácido-sensitivo que pudieran inducir el
diagnóstico de enfermedad por reflujo^ gastroesofágico.^ El^ an-
tecedente de rinitis estacional, característica de una patogenia
alérgica, y las sibilancias asociadas con la tos inducen al diag-
nóstico de asma nocturna del adulto. Se le solicitó una espiro- metría, que mostró un patrón obstructivo leve con respuesta a los broncodilatadores. Es importante destacar lanormalidad del examen físico durante la consulta, característica del asma nocturna, que es de presen- tación intermitente y paroxística.
622 Parte IX. Aparato respiratorio
La tos producida por fármacos es seca y un ejemplo
típico y frecuente es la provocada por el enalapril. Suele
aparecer a los 7 días de iniciada la terapia y típicamente
desaparece a los 4 días de interrumpirla. Se observa en
el 15% de los pacientes tratados, sobre todo en las muje-
res, y su patogenia está estrechamente relacionada con la
inactivación de las cinasas y, como consecuencia, el in-
cremento de la bradicinina. Otros fármacos que pueden producir tos son los betabloqueantes orales o por vía of- tálmica (timolol), el ácido acetilsalicílico, los antiinflama-
torios no esteroides, los inhibidores de la colinesterasa,
las nitrofurantoínas, la amiodarona y los medicamentos
inhalados (beclometasona, pentamidina e ipratropio).
En el reflujo gastroesofágico es preferentemente noc-
turna. Se facilita en el decúbito y mejora o desaparece
elevando la cabecera de la cama. La tos de origen cardíaco se observa en la insuficiencia
cardíaca (IC) y en la pericarditis. La IC se debe sospechar
en los pacientes añosos cuando aparece con el el esfuerzo
o durante la noche con el decúbito y puede interpretarse
como un equivalente de la disnea. Se produce como con-
secuencia del edema de la mucosa bronquial (tos seca)
o de la trasudación alveolar (edema agudo de pulmón).
En esta última situación se convierte en húmeda y pro-
ductiva, con eliminación de abundante espuma rosada o
asalmonada y, en otros casos, con estrías de sangre. En la
pericarditis es es seca y se exagera con el dolor.
Examen físico
El examen físico estará orientado por el interrogatorio
e incluirá no solo el aparato respiratorio, sino también el
examen físico general y el otorrinolaringológico.
Exámenes complementarios
Los exámenes complementarios serán solicitados según
la presunción diagnóstica resultante de la historia clínica.
Las radiografías de tórax y de los senos paranasales son
estudios básicos^ que^ deberán^ completarse^ con^ análisis^ de
laboratorio, examen funcional respiratorio, estudios en-
doscópicos (fibrolaringoscopia, fibrobroncoscopia, esofa-
gogastroduodenoscopia). Si la tos es productiva, puede ser
necesario el estudio citológico y bacteriológico del esputo.
Síntesis conceptual La tos es un síntoma que acompaña a numerosas afec- ciones que se detallan en el cuadro 39-1. Por tratarse
de un epifenómeno, su diagnóstico es el de la entidad
que la provoca. En la tos aguda, las infecciones del tracto
respiratorio superior^ son^ la^ causa^ más^ común.^ La^ inves-
tigación de la causa de la tos crónica se simplifica si la
anamnesis excluyó el tabaquismo y la ingesta de fárma-
cos como el enalapril y la radiografía de tórax es normal. En estos casos, un 90% de los pacientes con tos^ crónica
responden a tres causas prevalentes: goteo nasal poste-
rior, asma bronquial y reflujo gastroesofágico.
EXPECTORACIÓN
Definición
En las personas sanas las glándulas mucosas del tracto
respiratorio y las células caliciformes del epitelio bron-
quial producen 100 mL diarios de secreción seromucosa
separada en dos capas superpuestas: la profunda, el sol,
en la cual baten los cilios, y la superficial, el gel,^ sobre^ la
que se depositan las partículas aspiradas. En conjunto
constituyen el "ascensor mucociliar", responsable de la
depuración del árbol respiratorio. En el adulto normal,
los 100 mL de secreción se degluten diariamente sin ser
percibidos. En consecuencia, la eliminación de secrecio-
nes procedentes del aparato respiratorio es anormal y
este síntoma se denomina expectoración.
Clasificación
Se debe analizar el tipo y el color de la expectoración,
su volumen y el olor. A continuación, se describen los
tipos y los colores del esputo:
- Seroso: se presenta como un líquido claro, amarillento o ligeramente rosado como consecuencia de la trasu- dación alveolar. La expectoración de grandes cantida-
des de esputo de tipo "clara de huevo" se ve en el 50%
de los carcinomas broncoalveolares.
Asalmonado: es la expectoración serosa levemente teñida con sangre "lavado de carne" característica del
edema agudo de pulmón.
Espumoso: es característico del edema alveolar inci- piente como ocurre en la insuficiencia cardíacа. Mucoso: es incoloro y transparente. Puede tener dis-
tinta consistencia: desde muy fluido hasta sumamente
viscoso y denso, de dif ícil eliminación. Es resultado de
la secreción exagerada de las células^ caliciformes^ y
de las glándulas mucosas. Se observa en los estados
irritativos crónicos de las vías aéreas (sinusitis, bron-
quitis, asma bronquial).
Mucopurulento o purulento: indica infección y se
caracteriza por ser fluido, opaco, de color amarillo o
verdoso. Está constituido por los elementos del pus
producidos por la acción peroxidasa de los neutrófilos
sobre la secreción traqueobronquial antes de ser ex-
pectorada.
"Perlado": se debe diferenciar del anterior por su si-
militud. Es característico de la crisis asmática durante
el período de resolución. Su aspecto seudopurulento
se debe a la presencia en su interior de los cristales de
Leyden, producto de la proteína básica mayor liberada
por los eosinófilos sin evidencia de infección.
"Numular": originado en las cavernas tuberculosas,
también puede observarse en las supuraciones pulmo-
nares, en las bronquiectasias y en los tumores pul-
monares infectados. Su forma característica es la de
un conglomerado circular (en forma de moneda) u
ovalado, que se aplasta sobre el fondo del recipiente,
netamente separado del resto de la masa líquida del
esputo.
Hemoptoico: moco mezclado con sangre. Se observa
en bronquitis agudas, bronquiectasias, cáncer de pul-
món y tromboembolismo de pulmón, entre las causas
prevalentes.
La expectoración con estrías de sangre, en un fu- mador, debe hacer sospechar la presencia de un
cáncer oculto de pulmón.
Motivos de consulta. Motivos de consulta del aparato respiratorio
- Herrumbroso:^ expectoración^ purulenta^ teñida^ con sangre. Es típico de la neumonía.
- Achocolatado: se observa en el absceso amebiano.
- Con membranas: en la hidatidosis. Con granos micóticos: en la actinomicosis. Con cuerpos extraños: previamente aspirados o pro-
venientes de fístulas esofagobronquiales.
Con fragmentos de tejidos con restos necróticos: ca-
racterizan a los abscesos primarios y secundarios del
pulmón; son típicos de los carcinomas excavados.
El volumen de la expectoración puede ser escaso o
abundante. Cuando supera los 200 mL en 24 horas se
debe sospechar la presencia de bronquiectasias o de са-
vitación pulmonar. La eliminación de esta cantidad de
secreciones puede verse facilitada por la posición del
enfermo y constituye lo que en clínica se conoce como
drenaje postural, que se indica en el tratamiento de estas
condiciones.
La estratificación de la expectoración puede observar-
se cuando es muy abundante y se recoge en un vaso que evidencia tres estratos claramente diferenciables:
el inferior purulento
el intermedio mucoso
el superior seroso
Ocurre preferentemente en las bronquiectasias y los
abscesos pulmonares; en este último caso puede obser-
varse, en la parte inferior, una cuarta capa^ constituida
por^ detritos^ celulares. Se denomina vómica a la expulsión brusca y masiva de pus y sangre proveniente de la evacuación de cavida-
des o abscesos pulmonares. El quiste hidatídico puede
producir una vómica generalmente de un líquido claro,
cristalino, como agua de roca, en el que a veces se en-
cuentran fragmentos de su membrana germinativa y se
denomina hidatidoptisis. Cuando el quiste se ha compli-
cado, la vómica presenta características similares a las
de las supuraciones pulmonares. Las vómicas de origen
pleural, mediastínico o extratorácico, relativamente fre-
cuentes en otras épocas, originadas en empiemas pleu-
rales, mediastinitis supuradas o abscesos amebianos del
hígado, son excepcionales en la actualidad, ya que nin-
guno de estos procesos alcanza el período evolutivo de reblandecimiento necesario para producirlas.
Cualquiera que sea el material eliminado, debe ser so-
metido a un minucioso examen bacteriológico, micoló-
gico y citológico; es preciso respetar escrupulosamente
las técnicas de recolección del material en estudio.
El olor pútrido del material expectorado sugiere la
infección por anaerobios, frecuente en los abscesos pul-
monares y las neumonías aspirativas abscedadas. En es-
tos casos, las secreciones se separan de abajo arriba en
los estratos purulento, mucoso y seroso; es frecuente la
presencia de sangre (fig. 39-2).
НЕМОРТISIS
Definición
Se define hemoptisisa la expectoración de sangre que
proviene del árbol respiratorio. El esputo puede presen-
623
tarse con mezcla de secreciones (expectoración hemop- toica) o bien ser sangre pura. Aparece después de un golpe de tos con sensación de comezón en la faringe y
deja un sabor salobre en la cavidad bucal. El color es rojo
rutilante (sangre oxigenada) y puede tener burbujas por
su contenido aéreo. La reacción es alcalina.
Diagnóstico^ diferencial
En ocasiones, se torna dificultoso diferenciarla de la
hematemesis, que es la sangre proveniente del aparato
digestivo; casi siempre es producida por un vómito, el
color es rojo negruzco (se trata de sangre digerida) y la
reacción es ácida. Puede decirse que la hemoptisis es sangre que se tose, en tanto que la hematemesis es sangre que se vomita.
Otras veces el sangrado proviene de la rinofaringe:
La epistaxis produce sangre roja, sin tos y fácilmente visible a través de las narinas o por vía nasal posterior. En la gingivorragia se observa que la sangre roja, de
reacción alcalina, emana de encías enrojecidas,^ ede-
matosas y, en ocasiones, supuradas (gingivitis).
Frente a la duda, es necesario realizar el examen oto-
rrinolaringológico como primera conducta.
Clasificación La hemoptisis se clasifica en no masiva y masiva de
acuerdo con la magnitud del sangrado. No existe unifor-
midad de criterios para definir estas categorías. Algunos
autores la consideran masiva cuando oscila entre 100 y 600 mL/24 horas. Sin embargo, el criterio clínico es
el que define esta situación, ya que se vincula estrecha-
mente a la conducta por seguir.
Si la hemoptisis se acompaña de taquipnea, hi-
poxia y mala mecánica respiratoria, debe conside-
rarse masiva y es una emergencia médica que
Fig. 39-2. Un adicto a las drogas por vía intravenosa presentó fiebre, dolor en el hemitórax derecho, tos y una
vómica de líquido purulento y olor fétido 2 días antes de
efectuarse esta radiografía. Tiene un enorme absceso lo- calizado en el lóbulo medio derecho: las flechas muestran el nivel hidroaéreo liso y horizontal característico.
Motivos de consulta Motivos de consulta del aparato respiratorio^625
La tuberculosis siempre debe considerarse frente a la hemoptisis. El antecedente de una enfermedad
cavitada (fig. 39-4) sugiere la posibilidad de una
caverna antigua sangrante por la rotura de aneu-
rismas de Rasmussen de la arteria pulmonar o como conse-
cuencia de la colonización de una micosis oportunista
(Aspergillus fumigatus). En ciertos casos sangran bronquiecta-
sias secuelares y, más rara vez, el carcinoma de la cicatriz tu- berculosa (caso clínico 39-2).
La estenosis mitral, la embolia pulmonar y el edema
agudo de pulmón son causas cardíacas que pueden pro-
ducir hemoptisis y, en estos casos, la anamnesis correcta
permitirá la sospecha diagnóstica e indicará cómo con-
tinuar el estudio del paciente. En el paciente inmunosuprimido, por ejemplo en la
quimioterapia y el trasplante de médula ósea, la presen-
cia de hemoptisis es multifactorial y puede ser ocasio-
nada, entre otras, por toxicidad directa de los fármacos,
por trombocitopenia o por una infección oportunista
(micótica). Otras veces se produce hemorragia alveolar
difusa e insuficiencia respiratoria mortal, aun en ausen- cia de hemoptisis.
En otros casos puede ser la forma de presentación
de una vasculitis sistémica. La presencia de hemoptisis
con caída del hematocrito e infiltrados pulmonares es
la tríada clásica que caracteriza a la hemorragia alveo-
lar difusa. Su asociación con la glomerulonefritis rápi-
damente progresiva define al síndrome pulmón-riñón,
cuyos principales diagnósticos diferenciales son las vas-
culitis asociadas a ANCA, el síndrome de Goodpasture,
las crioglobulinemias (fig. 39-5), el LES y la microangio-
patía trombótica.
En un número no despreciable de pacientes, que pre-
sentan radiografía de tórax y fibrobroncoscopia nor-
males, la causa no puede detectarse y se la denomina
criptogénica o idiopática.^ El^ pronóstico^ es^ favorable^ y,
en la mayoría de^ los^ casos,^ se^ resuelve^ espontáneamente.
Examen físico
Se debe realizar un examen físico completo prestando
especial atención a la pérdida de peso y al deterioro del
CASO CLÍNICO 39-
Lilah, de 27 años, consulta por expectorar sangre roja desde
hace una semana. En el último mes presentó episodios febriles
diarios vespertinos y pérdida de peso no cuantificada. Convive
con su padre y su hermano, quienes están medicados con an- tibióticos por una "infección pulmonar". En el examen físico se
encuentra adelgazada, con FC 116 lat/min, TA 120/80 mm Hg.
FR 28/min y temperatura axilar 37,6°C. La auscultación pulmo- nar revela roncus y estertores crepitantes en el campo superior derecho.
¿Cómo se denomina^ la^ expectoración^ de^ sangre^ roja?^ ¿Cómo
la diferencia de la hematemesis?
¿Cuáles son las causas más probables del cuadro clínico?
¿Cómo continúa la evaluación diagnóstica?
Comentario
La expectoración de sangre que proviene del árbol respiratorio
se denomina hemoptisis. Se presenta después de un golpe de
tos, lo que la diferencia de la hematemesis, que es sangre pro- veniente del aparato digestivo, suele ser de una coloración más oscura y es producida por un vómito. Las causas más frecuentes
son la tuberculosis, el absceso pulmonar, las bronquiectasias
y ye el cáncer de pulmón. El antecedente de contactos cercanos en tratamiento por un cuadro pulmonar obliga a descartar la tuberculosis. Se solicitó un laboratorio sanguíneo que mostró neutrofilia leve y eritrosedimentación elevada, una radiografía de tórax que evidenció cavernas en los campos superior y me- dio del pulmón derecho y una baciloscopia directa del esputo que constató la presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes.
estado^ general^ (tuberculosis^ y^ cáncer^ de^ pulmón),^ a^ la
presencia de fiebre (tuberculosis, absceso pulmonar) y
al examen cardiovascular (estenosis mitral, hipertensión
pulmonar).^ En^ la^ semiología^ respiratoria,^ la^ auscultación
de roncus o sibilancias focalizadas puede ayudar a la lo-
calización del sangrado. A menudo revela estertores en
el pulmón afectado, pero pueden también aparecer en el
pulmón contralateral; a veces, el paciente percibe cuál es
el pulmón que sangra.
3/43014MNCHM (^10235) 00.
ER
AUD ORA
Fig. 39-4. Cavidad con condensación pericavitaria en el vértice pulmonar izquierdo.
W1400/C- KV: 120 Slioe pos: -135.0 ST: 5.0mm
Position: HFS 2IMA 28 Zoom factor: х0.
Fig. 39-5. Hemorragia alveolar difusa por crioglobuli- nemia en una paciente de 55 años portadora de una hepatopatía por virus C en estadio cirrótico.
626 Parte IX. Aparato respiratorio
Exámenes complementarios
En el paciente con hemoptisis, los estudios de laborato-
rio básicos y directamente^ relacionados^ incluyen^ la^ valora-
ción del hemograma, de la función renal y de la coagulación
y la hemostasia. El primero permite valorar la magnitud del
sangrado y descartar la trombocitopenia como causa única
o sobreagregada. La función renal puede encontrarse alte-
rada por hipoperfusión y como partícipe de los síndromes
pulmón-riñón como ocurre en ciertas vasculitis. La exclu-
sión de los síndromes hemorragíparos es necesaria no solo por el papel patogénico en la hemoptisis, sino también para
indicar los estudios complementarios invasivos que pue-
den ser necesarios para el diagnóstico. La radiografía de tórax es una indicación obligada
en todo paciente que expectora, ya que la identifi-
cación de una imagen puede ser diagnóstica de por
sí u orientar hacia estudios de mayor complejidad.
Si se observa una imagen de aspecto tumoral, es ne-
cesario indicar la realización de una tomografía com-
putarizada (TC) que facilite la precisión de la lesión
y completar el estudio con fibrobroncoscopia para la
visión in situ del tumor y la toma biópsica para su estu- dio histopatológico. En los casos en que el tumor no sea
endoluminal, pero que haga compresión extrínseca de
la luz bronquial, se puede realizar una biopsia trans-
bronquial.
Si la alteración es compatible con bronquiectasias
(imagen areolar aplanada), la TC es el mejor método
para su detección.
Si se visualizan cavernas únicas o múltiples, la tu-
berculosis ocupa una instancia prioritaria. La caverna
activa, bacilífera, presenta un nivel líquido en su inte-
rior y tiene condensación pericavitaria y bronquio de
avenamiento. En las cavidades viejas con paredes finas
se puede sospechar la infección por Aspergillus por la
presencia en su interior de una imagen densa de aspecto
nodular, el llamado signo del cascabel, considerado típi-
co del aspergiloma.
Los abscesos de pulmón con bronquio de avenamien-
to pueden ser causa de hemoptisis, pero no reúnen las
características de la cavidad TBC y el interrogatorio es
muy orientador por el volumen de lo expectorado y por
la fetidez del aliento. Se debe completar el estudio con
endoscopia y lavado bronquial para la identificación
bacteriológica, fundamentalmente cuando el examen
directo sea negativo.
Una alternativa de diagnóstico clínico y con radiogra-
fía de tórax muy poco demostrativa es la bronquitis agu-
da o crónica. En estos casos la observación endoscópica
de la mucosa bronquial asegura esta posibilidad, a la par
que excluye otras.
A manera de síntesis, tanto la TC como la fibro-
broncoscopia se complementan y son necesarias para
la formulación de un diagnóstico adecuado. Estos dos
procedimientos pueden ser indistintamente elegidos o
complementarios en los pacientes con condiciones de
riesgo y radiografía de tórax normal:
sexo masculino mayores de 50 años (otros estudios incluyen mayores de 40 años)
tabaquista (más de 40 "paquetes-año")
duración de la hemoptisis mayor de una semana
Sin estas circunstancias, se estima que la posibilidad
de encontrar un tumor broncogénico es baja.
En el estudio de un paciente con hemoptisis debe te-
nerse en cuenta que ningún examen sustituye a otro o lo
evita, sobre todo cuando la radiografía de tórax es nor-
mal (fig. 39-6).
DISNEA
Definición
El vocablo disnea, de origen grecolatino, significa
mal-respirar y se define como la "sensación desagradable
y dificultosa de la respiración" como consecuencia de la
percepción de una función que, normalmente, no llega
al plano de la conciencia.
La disnea es un motivo frecuente de consulta que debe
ser adecuadamente interpretado para determinar su ori- gen (véanse también caps. 15 Disnea^ y^ 33-1^ Disnea).
Fisiopatología El sistema respiratorio tiene la función de extraer el oxígeno del aire atmosférico hacia los alvéolos, donde se
produce el intercambio gaseoso, y su difusión a la sangre
a través de la membrana alveolocapilar y del dióxido de carbono en sentido contrario. El funcionamiento nor-
mal depende de:
- El centro respiratorio, que funciona de forma auto-
mática y rítmica, en virtud de la excitación:
nerviosa, a través del reflejo neumovagal de Hering y
Breuer química: indirecta a través de los quimiorreceptores
aórticos y carotídeos sensibles a la hipoxemia y a la
hipercapnia, y directa por hipercapnia y acidosis
mecánica, mediada por los presorreceptores de la au-
rícula derecha, de la vena cava (aumento de la presión
venosa), aórticos y carotídeos (disminución de la pre-
sión sanguínea)
La bomba respiratoria, en la que intervienen:
músculos respiratorios
nervios periféricos que transmiten las órdenes del
centro respiratorio^ a^ los^ músculos^ de^ la^ respiración pared torácica y espacio pleural que determinan la
presión intratorácica negativa
tubería bronquial
El intercambio gaseoso, que depende fundamental-
mente de la membrana alveolocapilar.
El sistema cardiovascular es el encargado de distri-
buir la sangre oxigenada, que llega a las cavidades iz-
quierdas, a los tejidos metabólicamente activos y luego
traer el dióxido de carbono de estos hacia el pulmón.
Para que esto ocurra correctamente y el paciente no
sienta disnea, el corazón se debe llenar y contraer sin
628 Parte IX Aparato respiratorio
Clasificación
En relación con la severidad de la disnea, se utiliza la clasificación funcional de la New York Heart Association
(cuadro 39-4).
Enfoque diagnóstico Frente a un paciente con disnea, el médico trata de diferenciar rápidamente si es de origen respiratorio o
cardiovascular. El interrogatorio y el examen físico per-
miten hacerlo en la mayoría de los casos.
Anamnesis
Los antecedentes recabados de enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), asma, neumopatías inters-
ticiales, o la presencia de factores de riesgo aterogénico
orientan el diagnóstico.
El lenguaje que utilizan los pacientes para describir la disnea muestra que este síntoma incluye una gran varie-
dad de sensaciones. Sin embargo, la evaluación cuidado-
sa de las palabras o términos utilizados puede ser valiosa para el diagnóstico de la enfermedad subyacente.
La forma de expresar la dificultad respiratoria en el
interrogatorio se relaciona con el mecanismo fisiopa-
tológico y este, con la entidad que la determina. Desde
1980 se han diseñado distintos cuestionarios que ayudan
al médico y al paciente a definir o describir la dificultad
de la respiración. Así, el paciente puede expresar:
Sofocación o ahogo: sugiere edema alveolar, por ejem-
plo, insuficiencia cardíaca izquierda aguda.
Falta de aire o respiración rápida y superficial: indica
disminución de la distensibilidad toracopulmonar, por
ejemplo, enfermedades respiratorias y cardíacas que
producen restricción.
Sensación de asfixia o urgencia por respirar: estimula-
ción del centro respiratorio por entidades que cursan
con hipoxemia.
Respiración difícil o esfuerzo para respirar: obstruc-
ción de la vía aérea y enfermedades neuromusculares,
por ejemplo, miastenia grave o síndrome de Guillain-
Barré.
Insuficiente penetración del aire en los pulmones, opre-
sión torácica, dificultad para entrar el aire: bronco-
constricción y edema intersticial por asma bronquial.
CUADRO 39-4. Clasificación de la disnea (New
York Heart Association)
Grado l El paciente presenta disnea cuando realiza grandes esfuerzos (correr, subir varios pisos de escalera, deportes, trabajos físicos intensos), que efectuaba sin molestias poco tiempo antes
Fatiga o respiración pesada: inadecuado aporte de oxí-
geno a los músculos que^ sugiere^ falta^ de^ entrenamiento
físico.
En relación con la severidad, es importante interro-
gar sobre la clase funcional de la disnea (véase cuadro 39-
4). La disnea de esfuerzo tiene una sensibilidad del 100%
para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, aunque su
especificidad es baja. La rapidez con que se desarrollan
los síntomas durante el esfuerzo también puede orien-
tar al diagnóstico. Aquella que se presenta precozmente
(50-100 pasos) corresponde a insuficiencia cardíaca. En
cambio, la que aparece durante una actividad física más
intensa es característica del asma inducida por el ejercicio.
Una vez conocida la clase funcional, el interrogatorio
debe precisar su forma de aparición o comienzo:
Disnea aguda: se desarrolla en minutos u horas y se
produce por un número limitado de causas (cuadro 39-5). Es típico que se acompañe de otros síntomas y signos que orientan al diagnóstico, como la presencia
de dolor precordial y de factores de riesgo aterogénico
en el síndrome coronario agudo. Sin embargo, otras
veces la disnea aparece sin otros síntomas ni signos
acompañantes como ocurre en el tromboembolismo
de pulmón (TEP). En estos casos cobran importancia
la sospecha clínica y la presencia de factores que de-
ben buscarse mediante la anamnesis.
Disnea crónica: se desarrolla en el transcurso de se-
manas o meses y en general aparece en pacientes con
historia de enfermedad cardiopulmonar. En un estu-
dio de 85 pacientes con disnea crónica, la impresión
diagnóstica basada solo en la historia clínica fue la
correcta en el 66% de los casos (caso clínico 39-3).
Esto demuestra la importancia de los métodos com-
plementarios para llegar al diagnóstico de certeza. En
la mayoría de los pacientes, la disnea crónica de etio-
logía no aclarada se^ debe^ a:
Asma. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad del intersticio pulmonar. Insuficiencia cardíaca.
CUADRO 39-5. Forma de aparición de la disnea
Súbita, brusca, paroxistica
Grado II El paciente presenta disnea cuando realiza esfuerzos moderados cotidianos (caminar, correr un breve trecho, subir un piso de escalera) Grado IIШ El paciente presenta disnea cuando realiza esfuerzos ligeros (higienizarse, vestirse, hablar, comer)
Progresiva o de instalación
Grado IV El paciente presenta disnea en pleno reposo
físico y mental
en semanas o meses
- Síndrome coronario agudo
- Rotura de una cuerda tendinosa valvular
cardíaca por isquemia, espontánea o por
endocarditis infecciosa Insuficiencia cardíaca aguda: asma cardíaca y edema agudo de pulmón
- Crisis de asma bronquial
- Tromboembolismo de pulmón
- Neumotórax
- Insuficiencia cardíaca crónica evolutiva
- EPOC -Enfermedades del intersticio pulmonar
Motivos de consulta. Motivos de consulta del aparato respiratorio^629
CASO CLÍNICO 39-
Simona, de 69 años, consulta por disnea progresiva hasta clase
funcional IV de un mes de evolución, precedida de dolor en la
región anterior del hemitórax derecho y tos seca. En el examen físico se constatan los siguientes signos vitales: TA 120/80 mm Hg
FC 78 lat/min, FR 22/min, afebril, saturación de la hemoglobina
92% con FiO, del 21%. En la auscultación pulmonar presenta el
murmullo vesicular abolido y matidez hasta el campo medio del hemitórax derecho, con columna mate. Se detecta un nódulo en el cuadrante superoexterno de la mama derecha. En la radio- grafía de tórax se observa el hemitórax derecho con opacidad homogénea hasta el campo medio y desplazamiento del me- diastino hacia la izquierda. ¿Cuál es el sindrome que presenta esta paciente?
¿Qué dato del examen fisico puede tener vinculación con su
etiologia?
Comentario
Desde el punto de vista semiológico, la paciente presenta un
síndrome de derrame pleural que está certificado por la radio-
grafía de tórax. La topografía del nódulo mamario sugiere un cáncer de mama en una mujer menopáusica. El derrame homo- lateral puede ser metastásico. Para la confirmación se requieren mamografía, ecografía y biop- sia de mama, además del estudio histopatológico del líquido pleural que, con frecuencia, es un exudado hemorrágico.
Se debe preguntar, además, acerca de la posición en que aparece o se exacerba la disnea, que puede definir
alguna de las siguientes situaciones de gran valor diag-
nóstico:
- Ortopnea: se presenta cuando el enfermo se encuen- tra en decúbito dorsal y lo obliga a adoptar la posición de sentado. Caracteriza a la insuficiencia cardíaca iz-
quierda grave y al asma bronquial. En este último caso,
la posición de sentado mejora la acción de los múscu- los accesorios de la respiración (es preferencial y no
obligada).
- Disnea paroxística nocturna: despierta al paciente
con sensación de ahogo y lo obliga a incorporarse en
busca de alivio. En la insuficiencia cardíaca se la atri- buye a la reabsorción de los edemas y al consiguiente aumento del retorno venoso al corazón. Si la disnea
paroxística nocturna se presenta inmediatamente des-
pués de acostarse, debe atribuirse a los cambios de la presión intratorácica que aumentan bruscamente el
retorno venoso al corazón derecho. En otros casos,
como en el asma bronquial, la causa es el broncoes-
pasmo (asma nocturna).
이
Trepopnea: cuando el paciente prefiere el decúbito
lateral derecho o izquierdo, se observa en el derrame
pleural de magnitud, el paciente se se acuesta sobre el
derrame para mejorar la mecánica respiratoria del he- mitórax no afectado.
Platipnea: la disnea que empeora cuando el paciente
está de pie y mejora cuando se acuesta. Se observa en
casos de shunts intracardíacos o intrapulmonares de
derecha a izquierda. Es característico del síndrome he-
patopulmonar y se acompaña de ortodesoxia (hipoxe-
mia arterial de pie que mejora acostado).
Examen físico
A los fenómenos subjetivos se agregan otros objetivos
o signos que el médico debe saber reconocer:
Alteraciones de la frecuencia respiratoria: taquipnea
(mayor de 24 respiraciones por minuto) y bradipnea (me-
nos de 12 ciclos por minuto).
Alteraciones de la profundidad: batipnea (aumento)
e hipopnea (disminución).
Alteraciones de las fases respiratorias:
Disnea inspiratoria por obstrucción laríngea o tra-
queal, a menudo con disfonía: puede acompañarse
de cornaje y estridor (inspiración y a veces veces espira
ción ruidosas) y de tiraje (depresión de las fosas
supraesternal y supraclaviculares y espacios inter-
costales y epigástrico) por el aumento de la presión
negativa intratorácica. Disnea espiratoria, característica en el asma bron-
quial, con la auscultación de roncus y sibilancias.
Modificaciones del patrón ventilatorio normal:
Restrictivo: taquipnea e hipopnea.
Obstructivo: bradipnea fundamentalmente espira-
toria.
Signos de insuficiencia cardíaca:
Falla anterógrada: piel húmeda, fría y pálida con
cianosis distal o sin ella.
Falla retrógrada: estertores crepitantes bibasales
en ascenso y sibilancias.
En la anemia intensa, la disnea es solo de esfuerzo y el paciente la refiere como cansancio fácil. En la
acidosis, el aumento de la concentración de hi-
drogeniones estimula los quimiorreceptores y pro- voca hiperventilación, respiración acidótica de Kussmaul
(Epónimos) y el paciente suele no referir disnea.
Exámenes complementarios
El laboratorio de rutina permite excluir la anemia.
La medición en la sangre del péptido natriurético auricular (ANP) y del péptido natriurético cere- bral (BNP), que aumentan en respuesta a un au- mento de las presiones de llenado ventricular, es
de un valor indudable en el diagnóstico diferencial de la dis-
nea aguda. En especial en los pacientes añosos, en quienes es frecuente el compromiso concurrente cardíaco y pulmonar,
que plantea un difícil problema diagnóstico.
El electrocardiograma, la radiografía de tórax, el eco-
Doppler color y el examen funcional respiratorio permi-
ten, en la mayoría de los casos, establecer el diagnóstico
del origen de la disnea.
DOLOR TORÁCICO
Definición
El dolor torácico puede deberse a múltiples causas;
sobre la base de la anamnesis, el examen físico, el elec-
trocardiograma y la radiografía de^ tórax,^ se^ procura
B
A stelor
D
Motivos de consulta. Motivos de consulta del aparato respiratorio^631
C
Fig. 39-7. A. Ptosis y anisocoria por miosis derecha secundaria a un síndrome de Horner. B y C. Radiografía de tórax de
frente y perfil. Hiperinsuflación pulmonar, diafragmas aplanados, aumento del tamaño del espacio claro precardíaco y una
opacidad homogénea ubicada en el vértice del pulmón derecho. D. Tomografía computarizada de tórax: tumor del vértice
pulmonar (flecha), sólida, periférica, con una amplia base de contacto pleural y sin osteólisis. Las imágenes corresponden a
un varón de 74 años con antecedentes detabaquista. El diagnóstico final fue síndrome de Pancoast-Tobías por un carcino-
ma epidermoide del sulcus pulmonar superior derecho (gentileza del doctor Marcelo J. Melero).
la cama y en situaciones de relajación muscular, acom- pañarse de parestesias e irradiarse a la mano en los
territorios correspondientes a C7 o D1. La prueba de
Adson se basa en objetivar la desaparición del pulso ra-
dial durante la abducción, extensión y rotación externa
del brazo (poniendo los brazos en cruz) mientras el pa-
632 Parte IX Aparato respiratorio
ciente gira la cabeza en sentido contralateral al brazo que se examina. En ese momento la presión de los es-
calenos puede comprimir la subclavia y hacer desapa-
recer el pulso radial. La prueba siempre debe hacerse
en ambos lados de forma comparativa (fig. 39-8).
El síndrome de Cyriax-Davies-Colley se caracteriza
por la exquisita sensibilidad en el extremo distal de las
costillas flotantes, en general con los movimientos o
los cambios de posición que originan la contracción
de los músculos blandos del abdomen en que en ellas se
insertan; el signo de la tecla (presión digital dolorosa sobre el extremo sensible de cada costilla) confirma el diagnóstico. El síndrome de compresión radicular se origina en le- siones vertebrales localizadas entre la cuarta vértebra
cervical y la duodécima dorsal generadas por espondi-
loartrosis, metástasis de tumores sólidos, mal de Pott,
mieloma múltiple y tumores intrarraquídeos de cual-
quier naturaleza. El dolor suele estar acompañado por
hipoestesia o hiperestesia cutánea en franja. El virus del herpes zóster puede provocar también do- lor radicular: la erupción eritematovesiculosa de dis- tribución metamérica aclara el diagnóstico.
Enfoque diagnóstico
En un paciente con dolor torácico, el objetivo prin- cipal es descartar en primer lugar aquellas patolo- gías potencialmente mortales (infarto agudo de miocardio, embolia de pulmón, disección aórtica y neumotórax a tensión).
Anamnesis
Es indispensable realizar una anamnesis completa ha-
ciendo hincapié en los siguientes puntos:
- Presencia de factores de riesgo.
- Características del dolor, especialmente sus modifica- ciones con la tos y la respiración:
Si se exacerba con la respiración se debe sospechar
afectación de la pleura (derrame, neumotórax).
Si aumenta con la tos, el estornudo y la defecación,
debe evaluarse la compresión radicular por espon-
dilitis y espondiloartrosis, discopatías, metástasis,
etc.
Otras veces, el dolor precede, incluso en varios días,
a la aparición de lesiones cutáneas eritematovesicu-
losas provocadas por el virus del herpes zóster.
Síntomas acompañantes: tos y disnea, entre los más
frecuentes. Frente a la asociación con tos se plantean,
como diagnósticos diferenciales: infección respirato-
ria, isquemia miocárdica con insuficiencia cardíaca,
neoplasia de pulmón, tromboembolismo pulmonar y
enfermedad por reflujo gastroesofágico.
La evaluación clínica inicial basada en estos datos de
la anamnesis permitirá estimar la probabilidad de que se
trate de una causa orgánica y su etiología más probable,
que dirigirán el examen físico y la solicitud de estudios
diagnósticos.
(^2 )
5 6
Fig. 39-8. Venografía a través de la vena radial izquierda con imágenes secuenciales del progreso de la sustancia de contraste, que muestran una marcada dilatación venosa en todo su trayecto (1 a 3) hasta la entrada entre la primera costilla y la clavícula (4) y, desde allí, la misma morfología de la derecha (5-6). Se trata de una mujer de 73 años que
consultó por tumefacción de la región supraclavicular izquierda, dolor y parestesias intermitentes en la región precor-
dial izquierda y la mano del mismo lado, de años de evolución. El eco-Doppler cervical mostró trombosis de las venas
yugular interna y axilar izquierdas y la tomografía computarizada de tórax descartó la presencia de lesiones tumorales
compresivas. La venografía fue compatible con un síndrome del opérculo torácico, y la cirugía, con resección de la primera costilla y liberación del paquete vasculonervioso, permitió recuperar el flujo venoso e hizo desaparecer el dolor y las pares- tesias.
(^634) Parte IX Aparato respiratorio
Examen físico
La inspección puede mostrar algunas características
que orientan al diagnóstico:
Las cianosis localizadas reconocen una causa peri- férica.
Las cianosis generalizadas pueden reconocer una
causa periférica o central.
La presencia de cianosis en las mucosas yugal y lin-
gual^ induce^ a^ considerar^ la^ causa^ central.
En el conducto arterioso persistente con hipertensión
pulmonar puede observarse una cianosis diferencial
de los miembros inferiores en relación con los miem- bros superiores de coloración normal.
La cianosis de una extremidad que disminuye con su
elevación o su calentamiento sugiere claramente un
mecanismo periférico de producción.
En el examen físico de la cianosis por mecanismo cen- tral es posible encontrar acropaquia o clubbing. Cuando se sospeche una cianosis central, el examen físico se orientará hacia el aparato respiratorio en busca
de alteraciones productoras de hipoxemia (bronquitis
crónica, neumonía, embolia pulmonar). Frente a una
cianosis periférica generalizada, el examen se centrará
en el aparato cardiovascular y buscará signos de shock,
insuficiencia cardíaca o taponamiento.
Exámenes complementarios
Los estudios complementarios se vinculan a la sospe-
cha diagnóstica y esta, al mecanismo de producción. En
la cianosis central los estudios para solicitar depende-
rán de si la causa es cardíaca o pulmonar. En la cianosis
periférica localizada el eco-Doppler es de gran utilidad
frente a la sospecha de obstrucción vascular.
Véase Bibliografía cap. 39 Motivos de consulta del aparato respiratorio.
Véanse Casos clínicos adicionales cap. 39 Motivos de consulta del aparato respiratorio.
Véase Autoevaluación cap. 39 Motivos de consulta del aparato respiratorio.
SECCIÓN 2
Anamnesis de los antecedentes
40
Antecedentes respiratorios
Fernando G. Lasala, Horacio A. Argente y Marcelo E. Álvarez
DATOS PERSONALES
La edad del paciente con una afección respiratoria es
muy importante, pues el diagnóstico diferencial recorre
caminos distintos a partir de este dato. Así, la consulta
por hemoptisis induce sospechas etiológicas muy di-
ferentes si ocurre en un paciente joven (tuberculosis,
estrechez mitral) o en un adulto (carcinoma broncogé-
nico). Del mismo modo, la evolución y las eventuales
complicaciones de enfermedades que aparecen en todos
los grupos etarios, como la neumonía, son diferentes
según se produzcan en jóvenes, adultos o ancianos. El
asma bronquial suele aparecer entre los 10 y los 30 años
de vida, aunque puede hacerlo antes o después de ese
período. El cáncer de pulmón tiene su mayor incidencia
entre los 50 y los 60 años.
El domicilio, el tipo de vivienda y los convivientes
pueden ser decisivos para la sospecha de enfermedades
favorecidas por la falta de higiene, la pobreza, la mala
alimentación y la promiscuidad (como es el caso de la
tuberculosis pulmonar). También la hidatidosis y las
micosis profundas, como la paracoccidioidomicosis,
la coccidioidomicosis y la histoplasmosis, se vinculan
estrechamente a la vivienda y su ubicación geográfica.
Los individuos que viven en alturas mayores de 3.
metros, por ejemplo, los habitantes del macizo andino
(Perú, el altiplano de Bolivia y el noroeste argentino),
pueden desarrollar una hipertensión arterial pulmonar
moderada, debida a la disminución del tenor de O, am-
biental (hipertensión pulmonar por anoxia). Frente a un
cuadro de neumonía atípica, nunca se dejará de pregun- tar sobre la presencia de aves en el hogar, por su conoci-
da asociación con la psitacosis.
La ocupación tiene valor para la sospecha clínica de
enfermedades como las alérgicas y las ocupacionales,
por ejemplo, la neumoconiosis en personas que trabajan
en ambientes cargados de polvo (sílice, asbesto, amian-
to, berilio, algodón, carbón).
ANTECEDENTES PERSONALES
Por su frecuencia y las complicaciones asociadas (en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pul-
món) es de fundamental importancia interrogar sobre
el antecedente de tabaquismo. Deberá averiguarse la
edad de comienzo del hábito y la cantidad de cigarrillos
por día o atados al año fumados por el paciente. Debe recordarse que el humo de la marihuana tiene 3 veces
más alquitrán que el del tabaco y un 50% más de carci-
nógenos. Además, los cigarrillos de marihuana se fuman
sin filtro y se aspiran profundamente.
Hay que interrogar con minuciosidad sobre las en-
fermedades anteriores, ya que situaciones patológicas
previas pueden estar estrechamente relacionadas con
el motivo de la consulta actual. Por ejemplo, en un pa-
ciente que refiere hemoptisis y tiene claros antecedentes
de bronquitis crónica, debe sospecharse la presencia de
bronquiectasias. Los pacientes postrados o sometidos a
intervenciones quirúrgicas recientes tienen predispo-
sición al tromboembolismo de pulmón, y las cirugías
abdominales favorecen el desarrollo de atelectasias pul-
monares.
Frente a un cuadro de asma bronquial de reciente co-
mienzo, el antecedente de otras manifestaciones alérgicas como rinitis, urticaria o eccema orientará sobre la etiolo-
gía de la enfermedad. En asmáticos conocidos, la anam-
nesis sobre la medicación utilizada para su tratamiento
habitual y las características de las crisis anteriores (fre-
cuencia, duración, necesidad de internación o intuba-
ción) permitirá una evaluación de la potencial gravedad
del cuadro actual. Ciertos cuadros infecciosos como la gripe, el saram-
pión y la coqueluche o tosferina pueden complicarse
con una neumonía. Descartadas otras enfermedades del aparato respira-
torio, el consumo de fármacos como el enalapril puede
ser la causa de una tos persistente.
SECCIÓN 3
Examen físico
Examen físico del aparato
respiratorio
Horacio A. Argente, Marcelo E. Álvarez y Fernando G. Lasala
INTRODUCCIÓN
Las afecciones respiratorias constituyen uno de los
motivos de consulta más frecuentes en la práctica coti-
diana, razón por la cual los médicos pasan más tiempo
revisando el aparato respiratorio que cualquier otro sis-
tema orgánico. Esto explica la necesidad de conocer en
detalle el examen físico de este aparato, así como sus
posibilidades y limitaciones.
Se hará a continuación una descripción detallada y
sistemática de todos los procedimientos semiológicos,
sin dejar de destacar que en la práctica los médicos los
seleccionan y jerarquizan según las presunciones diag-
nósticas que surgen del interrogatorio. Asimismo, los
hallazgos positivos en cualquiera de estos procedimien-
tos deberán evaluarse dentro del contexto clínico del
paciente.
De este modo, frente a un determinado motivo de
consulta y después de una anamnesis minuciosa, si-
guiendo la correcta metodología de los cuatro procedi-
mientos semiológicos (inspección, palpación, percusión
y auscultación), con frecuencia^ se^ podrá^ confirmar^ la
hipótesis diagnóstica. En otros casos (examen físico sin
hallazgos semiológicos), serán necesarios los estudios
complementarios^ para^ confirmar^ o^ descartar^ esa^ hipó-
tesis.
GENERALIDADES
Para efectuar un examen físico adecuado del apara- to respiratorio es necesario conocer, en primer lugar, la
topografía torácica, que se construye sobre la base de
líneas convencionales que delimitan regiones también
convencionales (fig. 41-1) y, en segundo lugar, la pro-
yección de los lóbulos pulmonares sobre la superficie
del tórax (fig. 41-2).
El reconocimiento adecuado de latopografíatoráci-
Ca permitirá comprender que, cuando se examinan las regiones anteriores, se están explorando funda- mentalmente los lóbulos superiores y, cuando se lo
hace con las posteriores, se exploran los inferiores; además, una
gran superficie del pulmón se proyecta sobre la región lateral que, por lo común, se olvida en el examen físico. Permitirá, ade- más, referir con precisión la ubicación de los hallazgos semioló-
gicos que constituyen diferentes síndromes clínicos y que
pueden afectar áreas localizadas (neumonía de la base dere- cha), todo un hemitórax (neumotórax) o ser bilaterales y difu- sos (enfisema pulmonar, enfermedad intersticial).
Se deberán reconocer además, por inspección y palpa-
ción, los reparos anatómicos. Estos son:
Clavículas. Esternón:
horquilla
ángulo esternal de Louis
apéndice xifoides
ángulo epigástrico
Mamilas: corresponden en el hombre al cuarto espa- cio intercostal
Escápulas:
espina: su extremo interno corresponde a la tercera
vértebra dorsal
ángulo inferior: corresponde a la séptima vértebra
dorsal
Apófisis espinosa prominente de la séptima vértebra cervical.
El conocimiento de la topografía torácica y de los re-
paros anatómicos, junto con la maniobra para contar
(^638) Parte IX. Aparato respiratorio
LINEAS^ REGIONES
Clavicular Esternal Medioclavicular o mamilar Tercera costal Medio esternal Paraesternal Axilar ante rior
Supraclavicular Infraclavicular Esternal Mamaria Hipocondrio Sexta costal Del reborde costal
A
LÍNEAS REGIONES
Axilar anterior Medioaxilar^ Axilar
Sexta costal
Axilar posterior Infraaxilar Del reborde costal
Escapuloes pinal Vertebral- Paraverte bral Infraescapular Medio escapular Axilar posterior
Duodécima dorsal
Supraescapular
Escapular
Interescapular
Infraescapular
B
C
Fig. 41-1. Líneas y regiones de la topografía torácica. A.^ Vista^ anterior.^ B.^ Vista^ posterior.^ C.^ Vista^ lateral.
Cisura horizontal
5 a costilla en la linea axilar media
LSD LSI^ LSI 4a cos tilla LMD
LSD Cisura oblicua Cisura oblicua L izquierda^ LID Cisura oblicua derecha
6 a costilla en la linea medioclavicular
Apófisis espinosa de D
Cisura oblicua^ derecha
5.a costilla en la linea axilar media
LSD
4.a costilla
6.ª costilla en la linea medioclavicular
LSI
Apófisis espinosa de D
Cisura oblicua izquierda
Fig. 41-2. Proyección de los lóbulos y cisuras pulmonares sobre la superficie del tórax. A. Vista anterior. B. Vista posterior.
C. Vista lateral. LSD: lóbulo superior derecho; LMD: lóbulo medio derecho; LID: lóbulo inferior derecho; LSI: lóbulo superior
izquierdo; LII: lóbulo inferior izquierdo.