





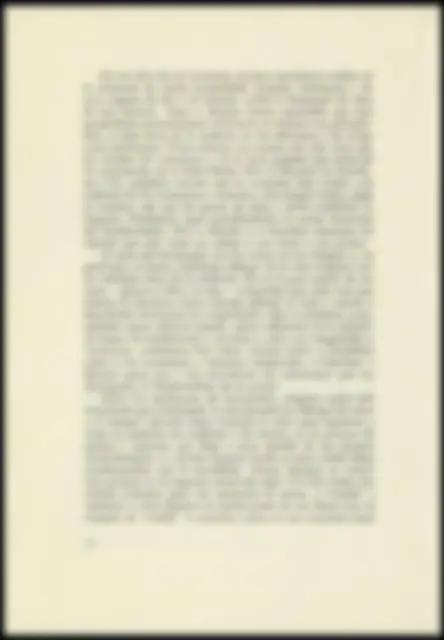

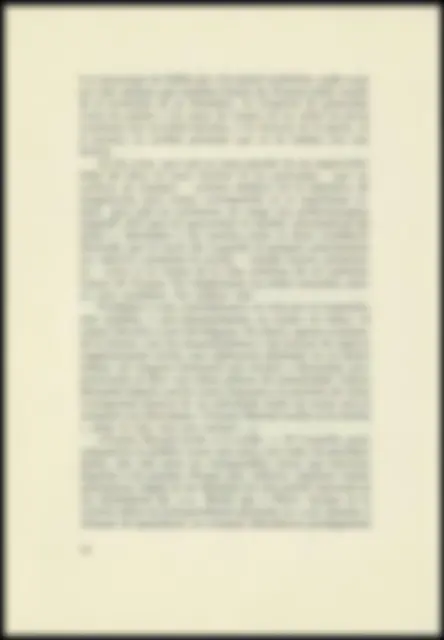
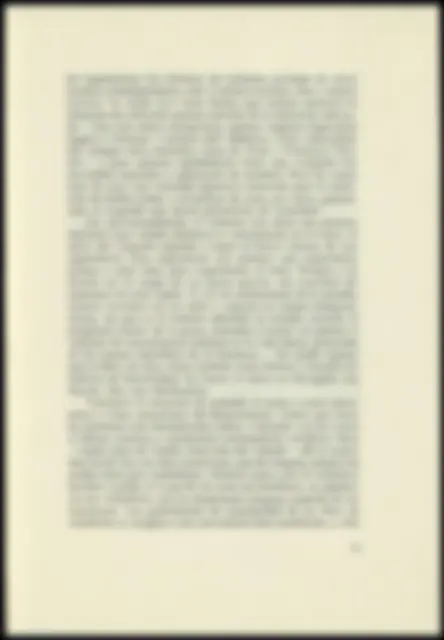

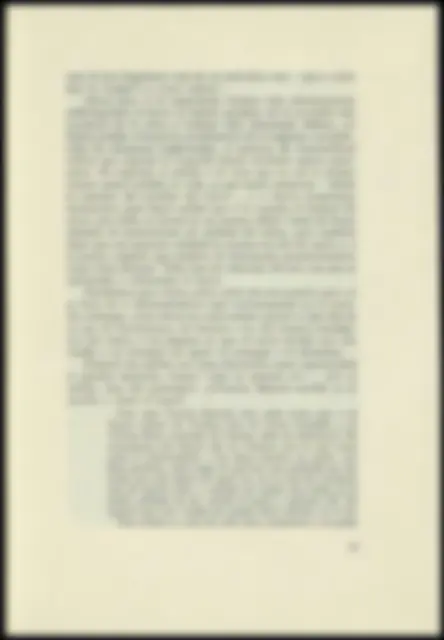
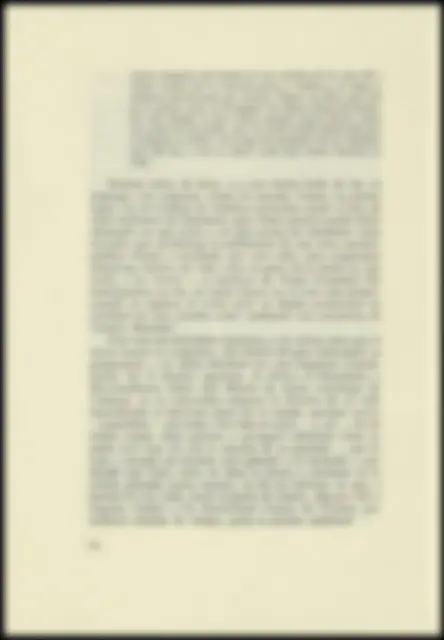
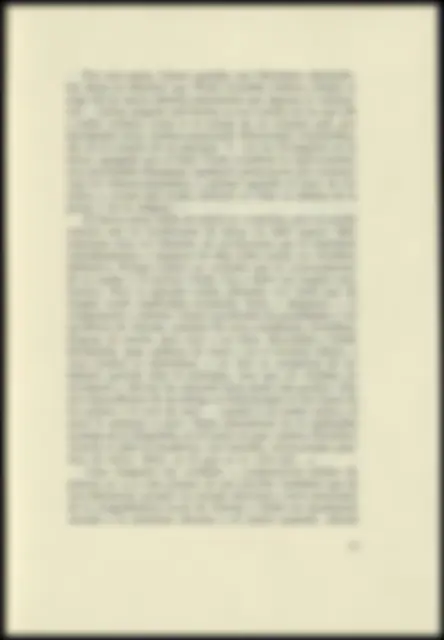
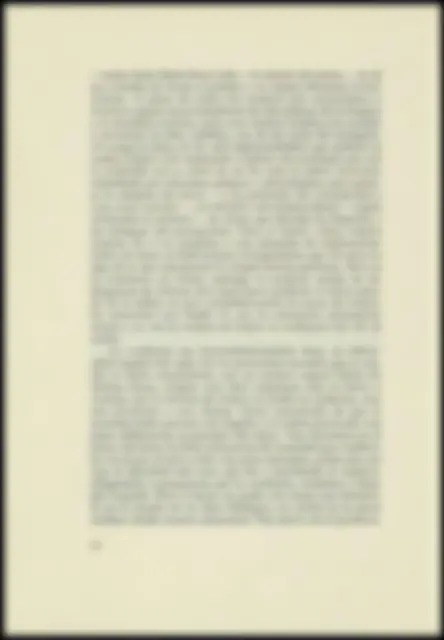
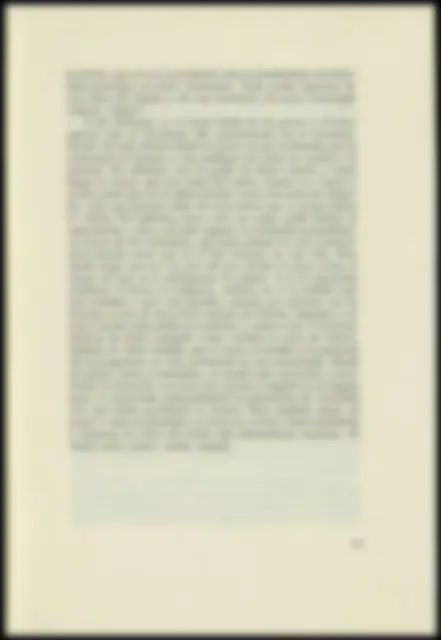

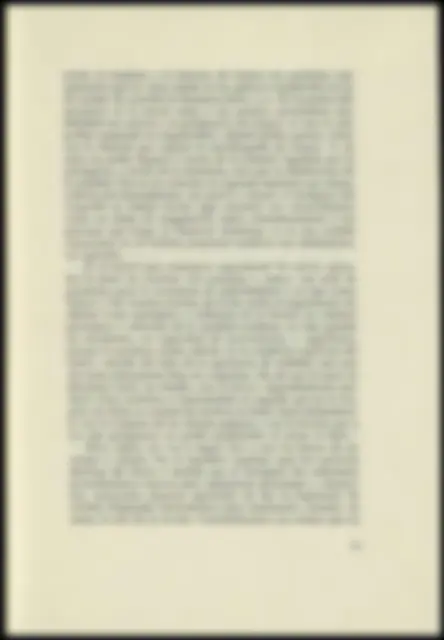
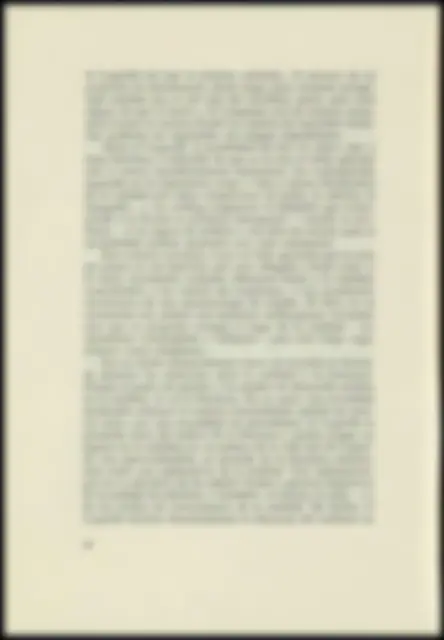
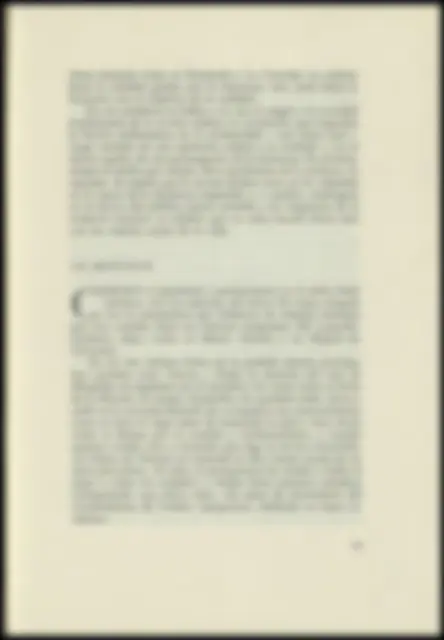
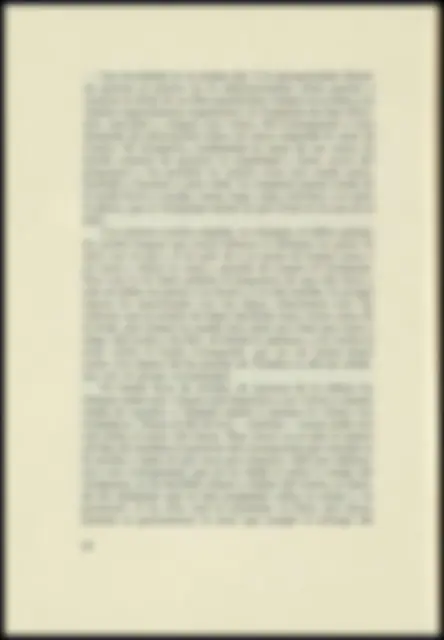
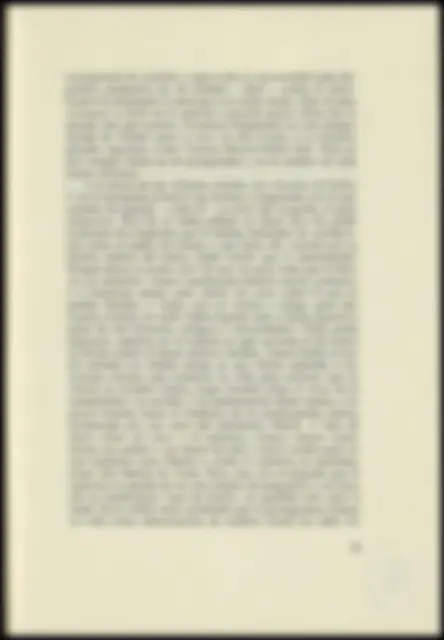


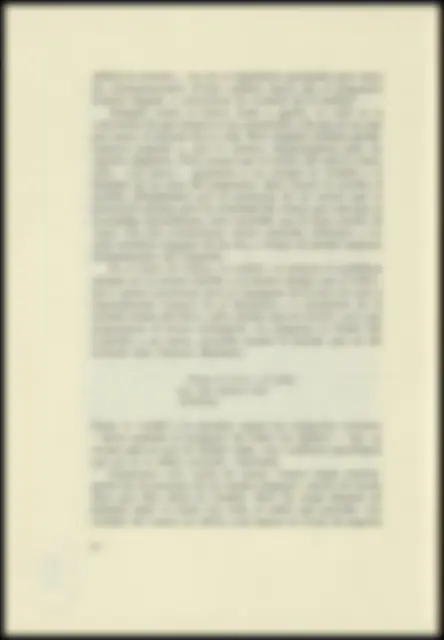
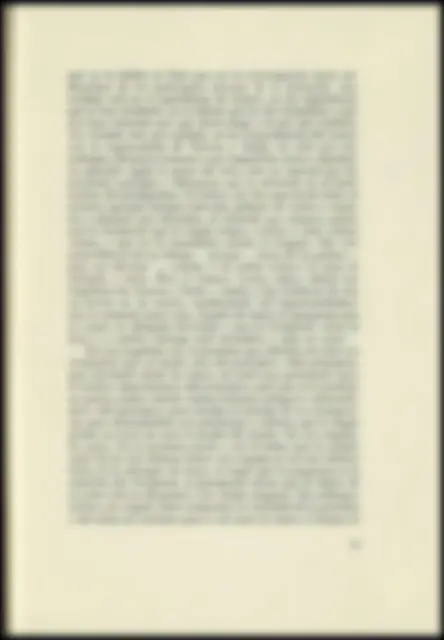
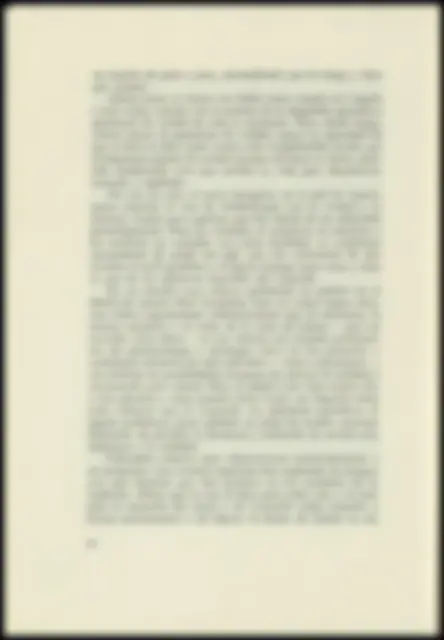
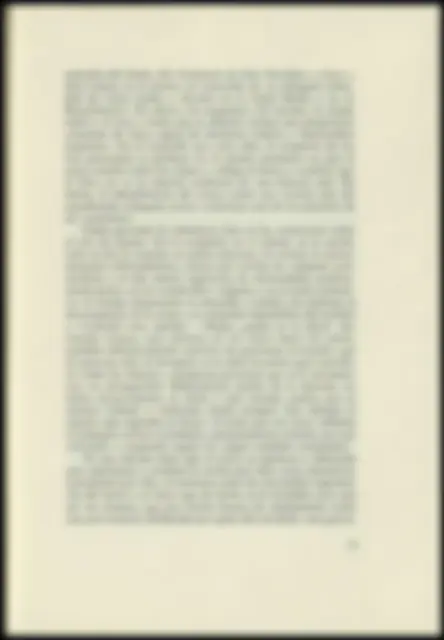
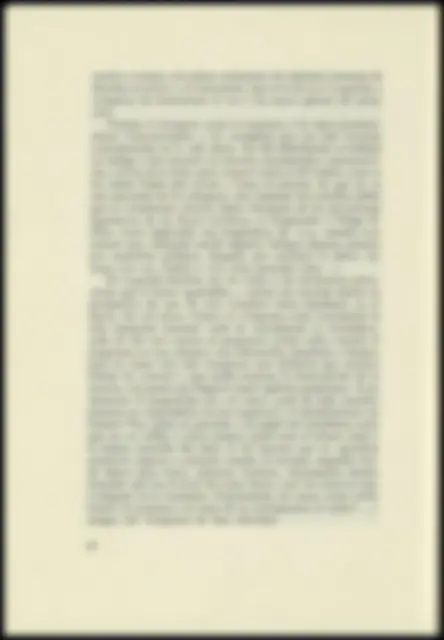
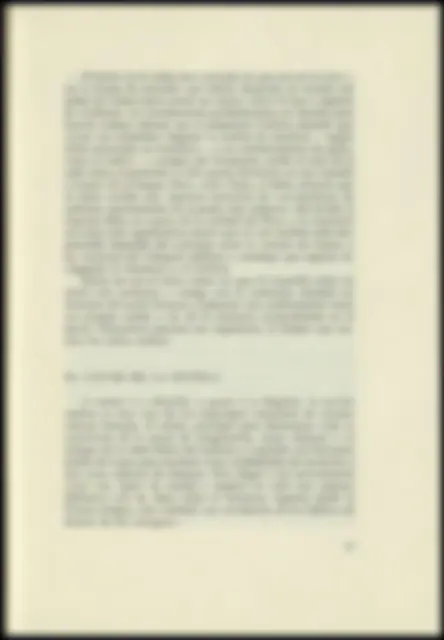
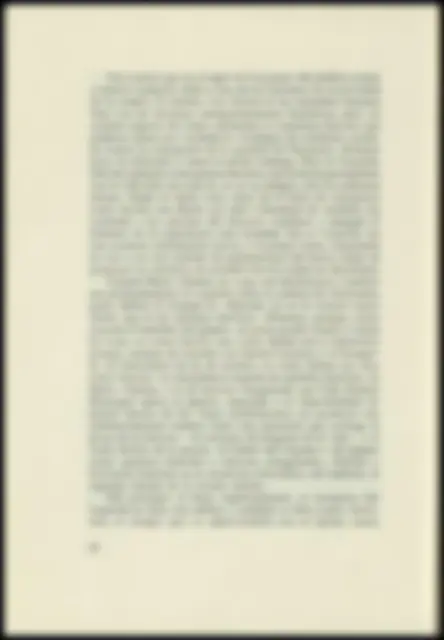
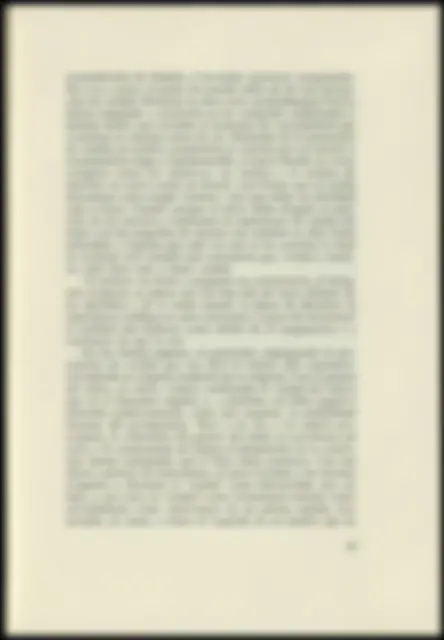

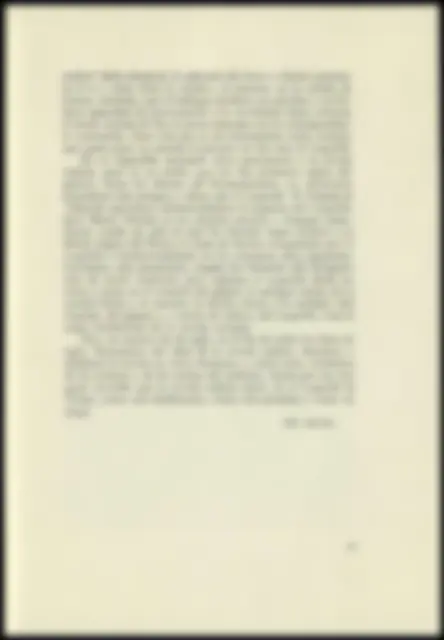




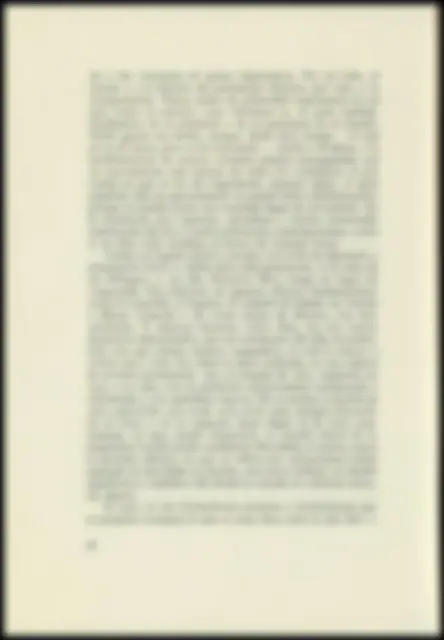

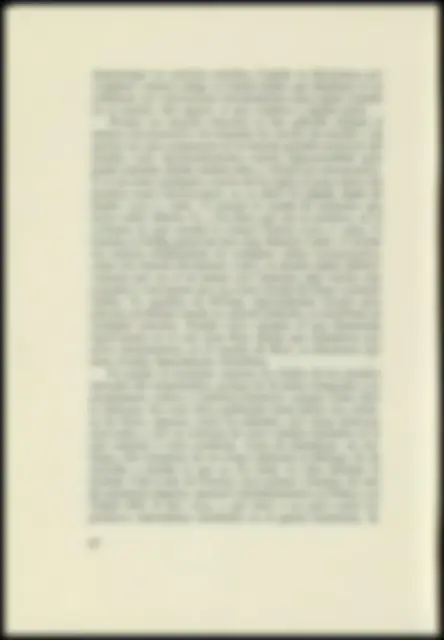
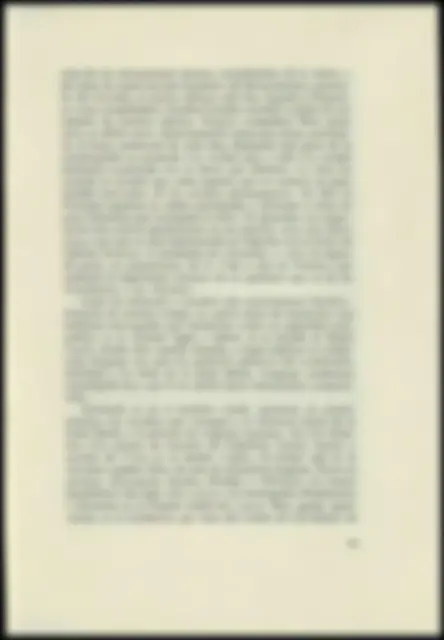
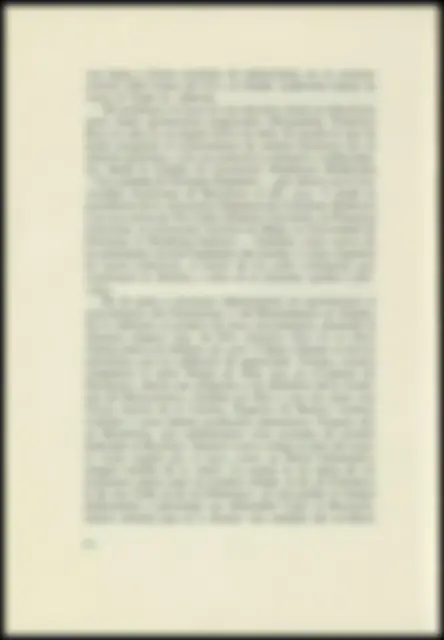

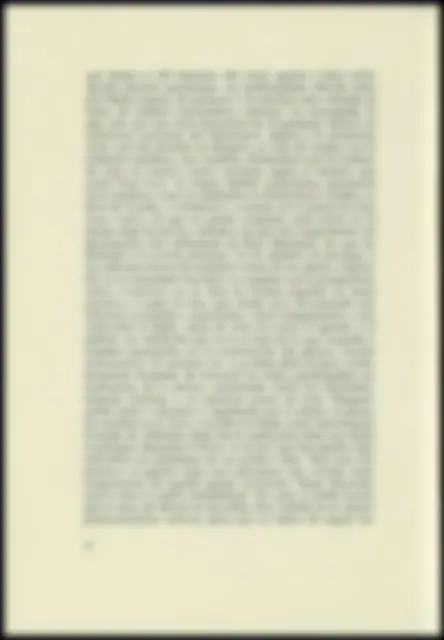
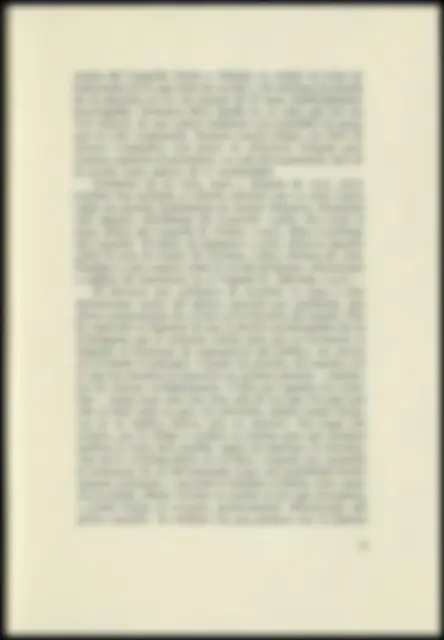







Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Los mejores documentos en venta realizados por estudiantes que han terminado sus estudios
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación

Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Descubre las mejores universidades de tu país según los usuarios de Docsity
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
Tipo: Apuntes
1 / 58

Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!






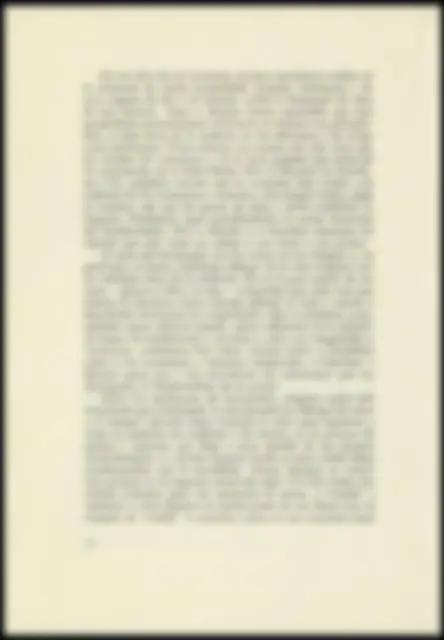

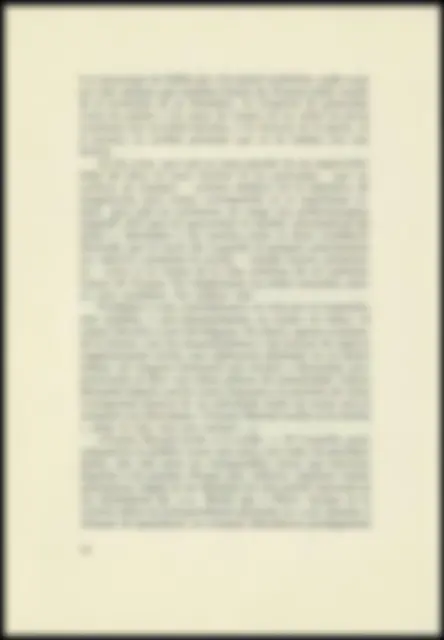
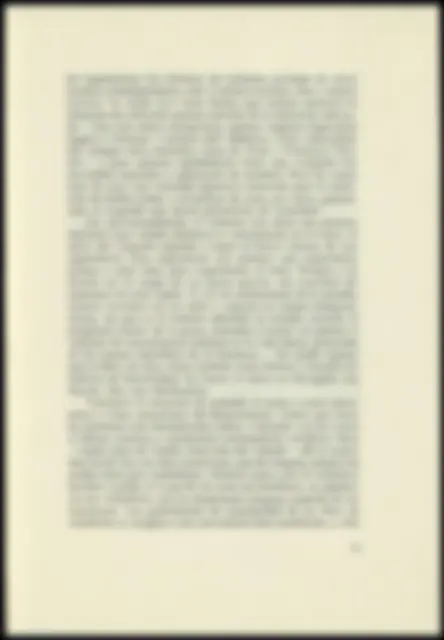

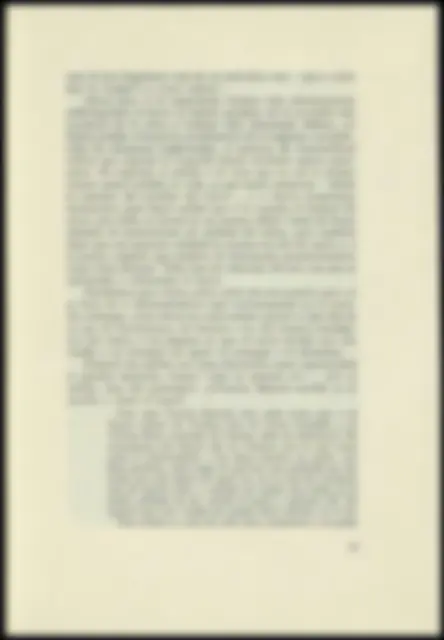
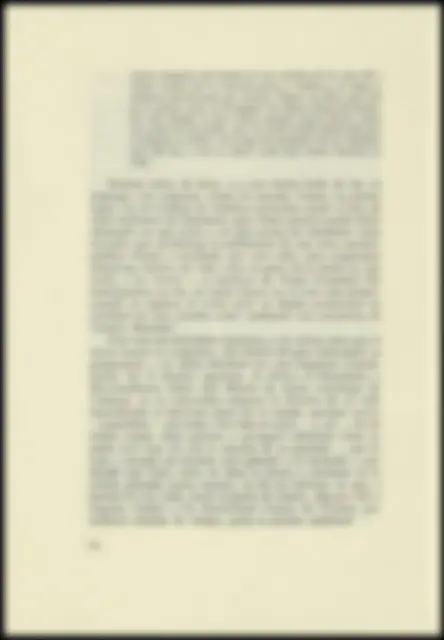
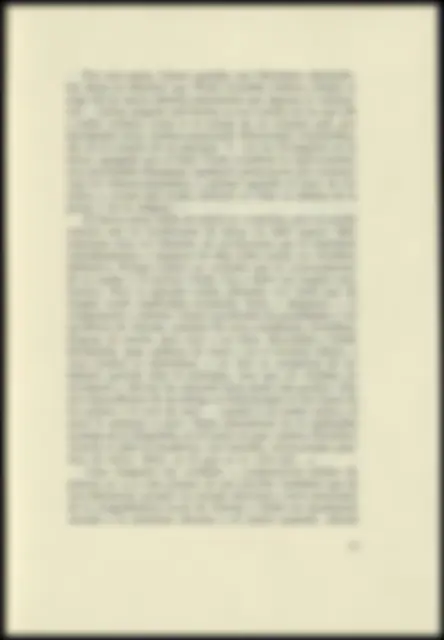
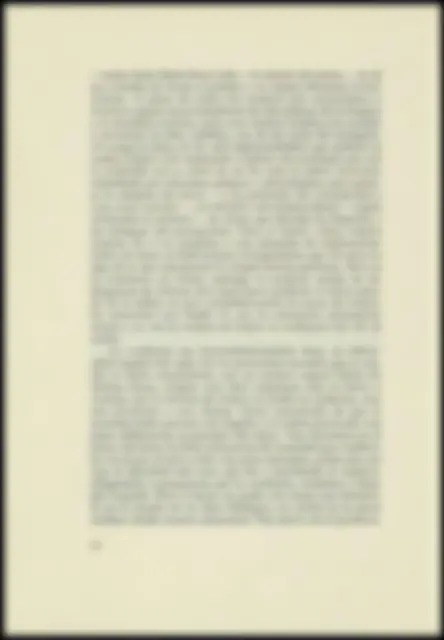
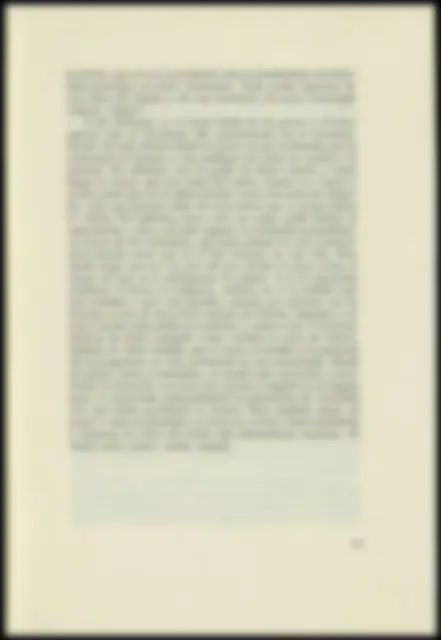

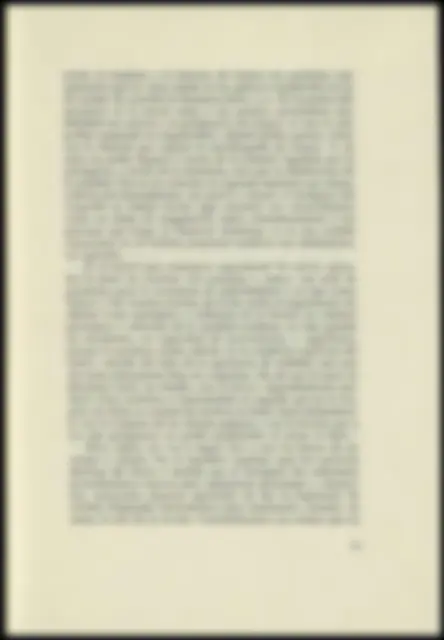
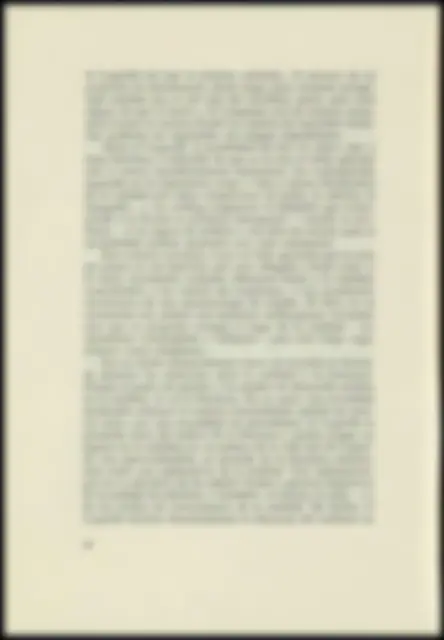
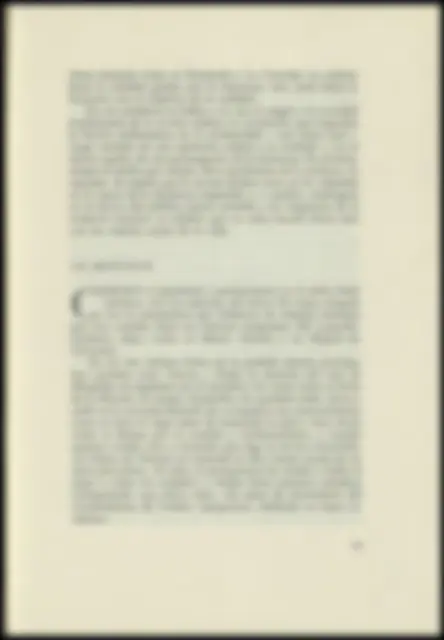
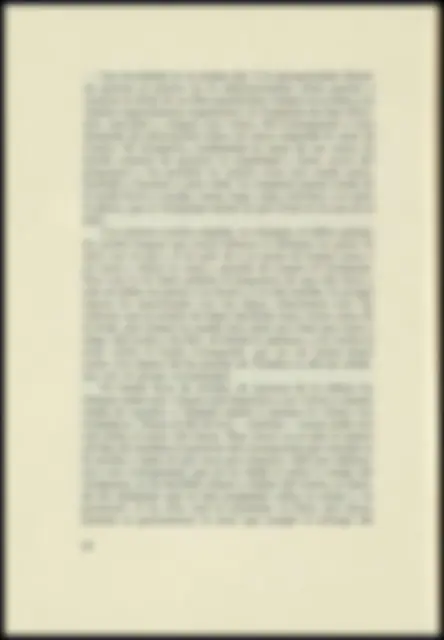
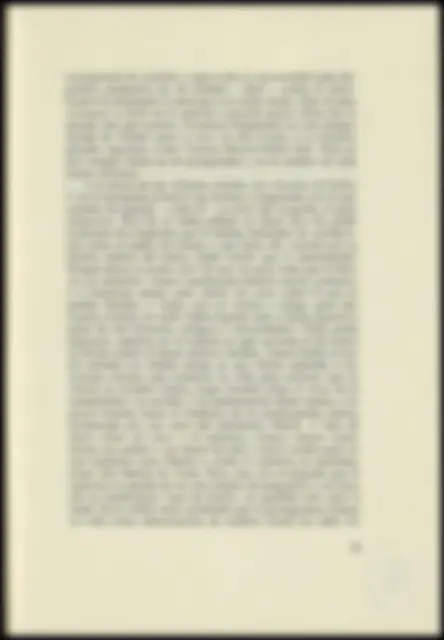


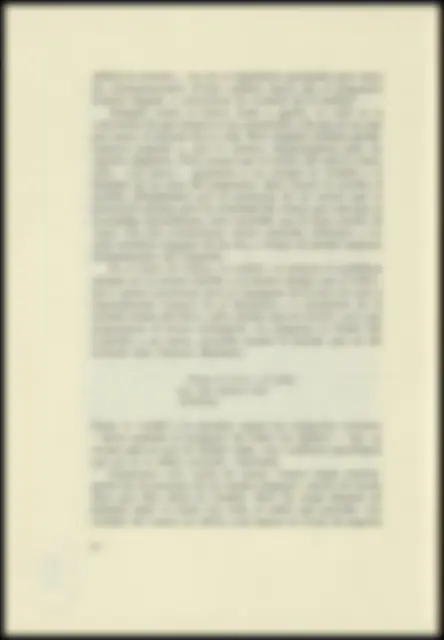
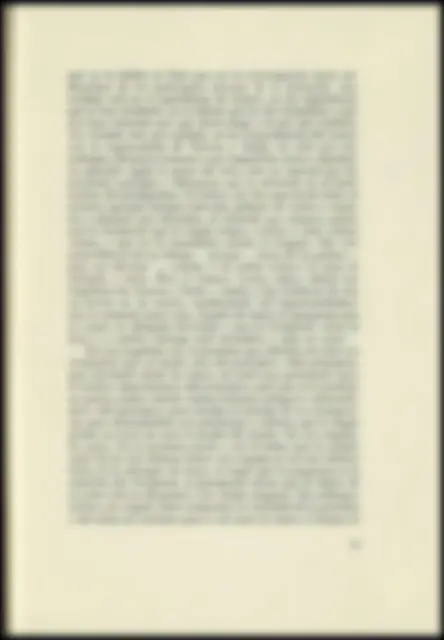
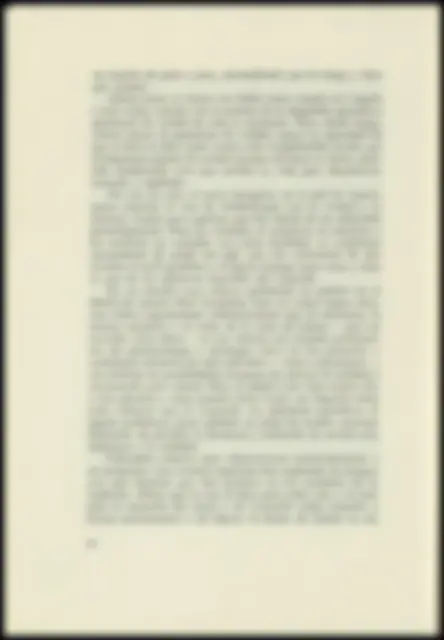
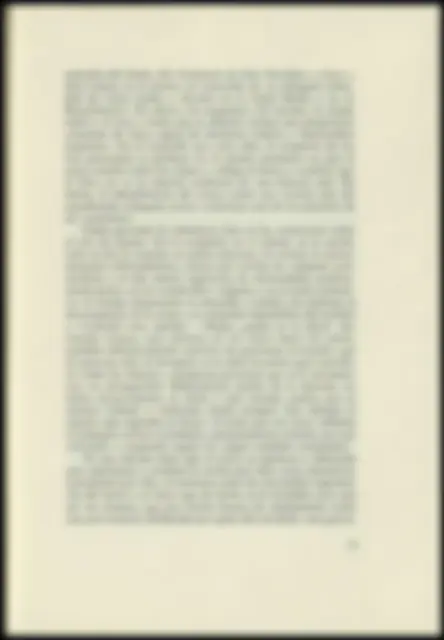
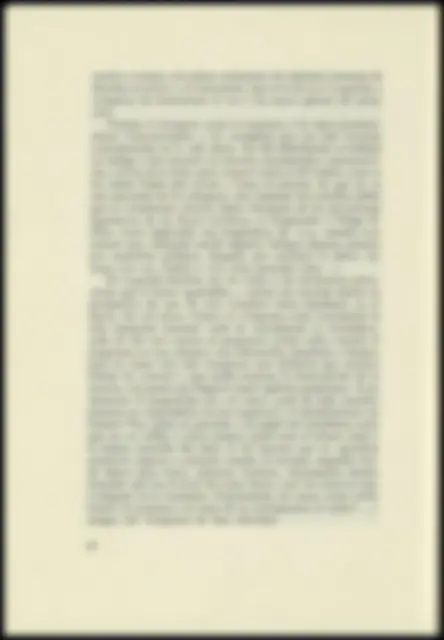
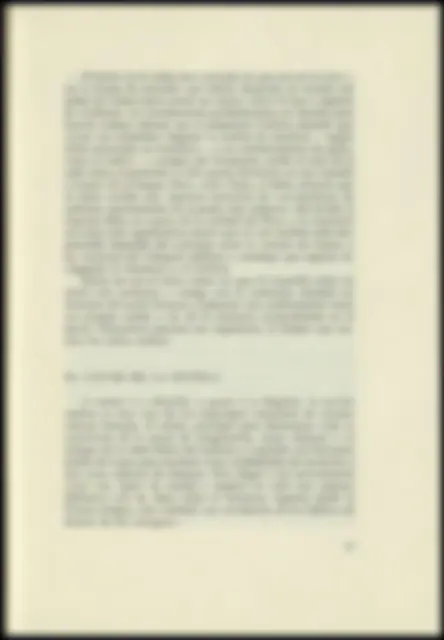
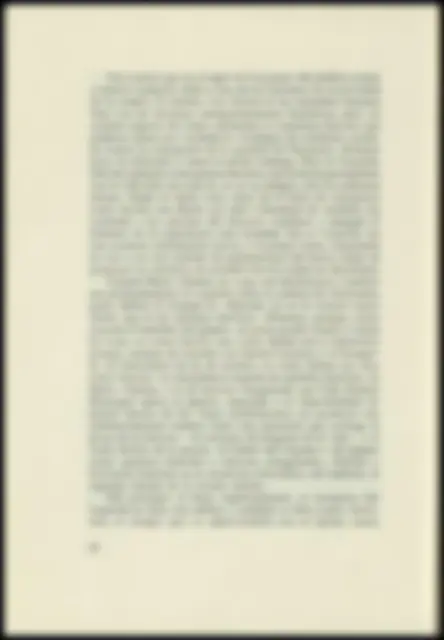
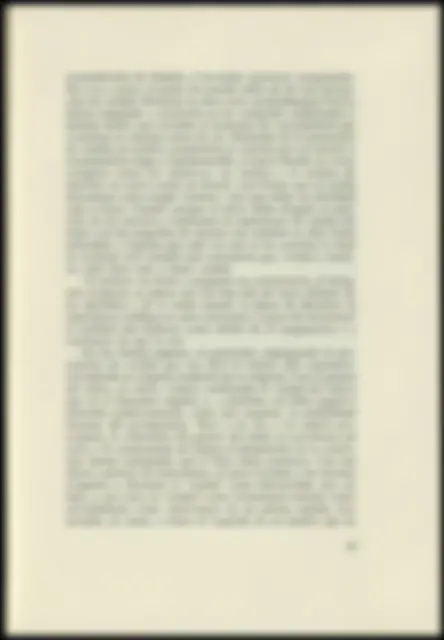

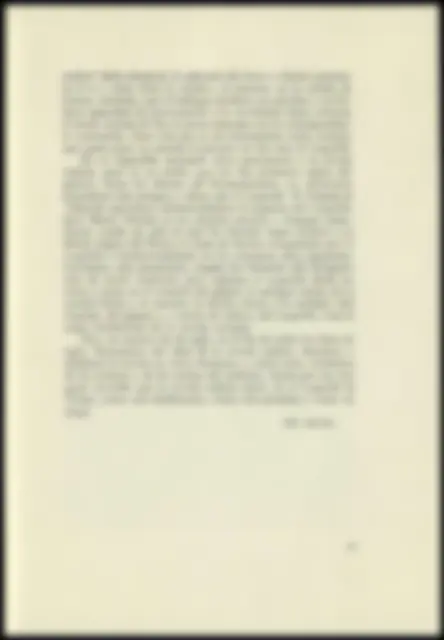




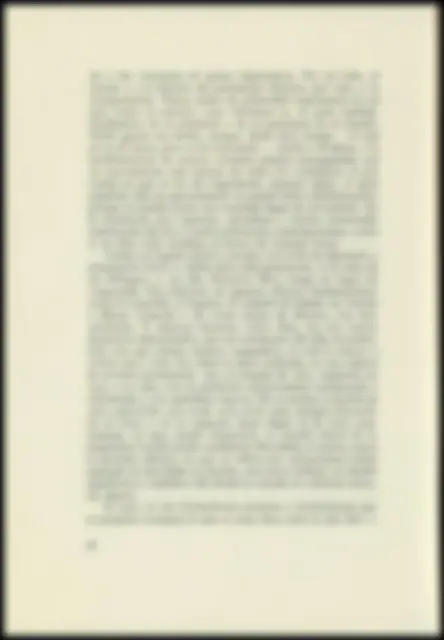

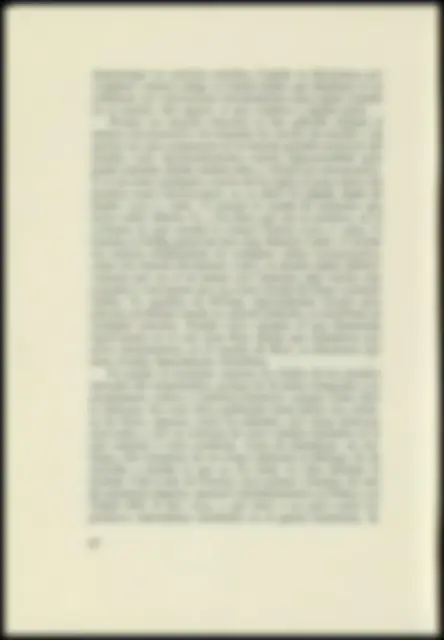
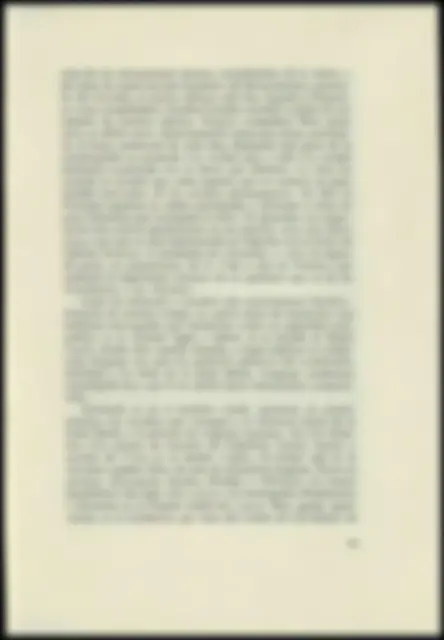
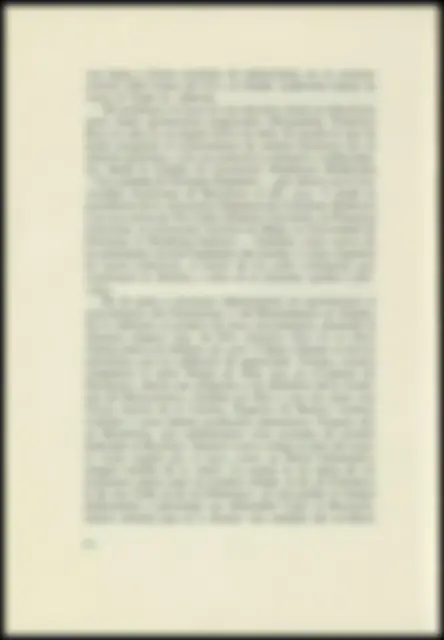

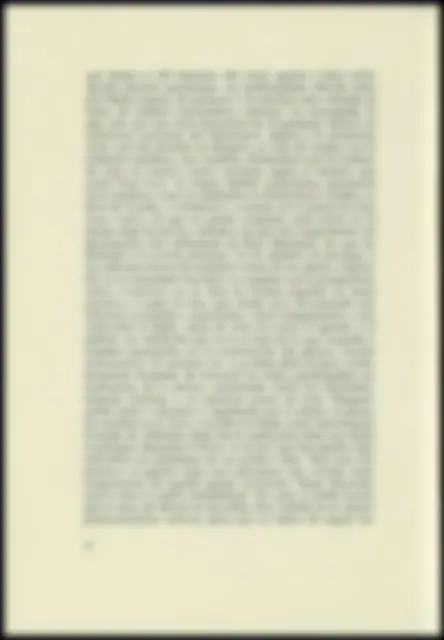
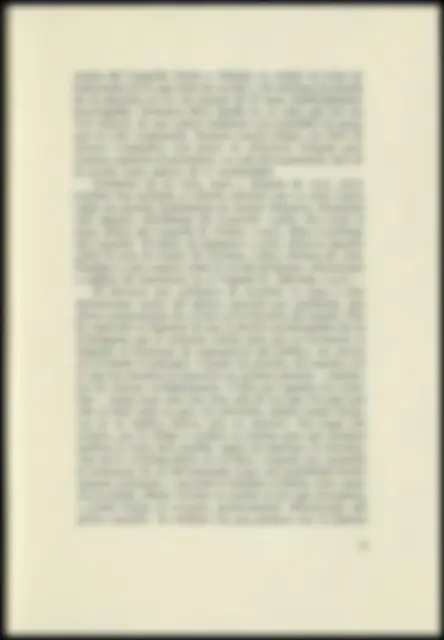





A c. e o ' I
DISCURSO L E Í D O A N T E L A R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A E L DÍA 4 D E J U N I O E N SU R E C E P A Ó N PÚBLICA POR E L
Y C O N T E S T A C I Ó N D E L
M A D R I D 1 9 8 7
mt
l i / H i ' i C " K A X '. - l l a a / { ) /! h j .'ICI > { /.. y. i j. 1 : 1
DISCURSO L E Í D O A N T E L A R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A E L D Í A 4 D E J U N I O EN SU R E C E P C I Ó N PÚBLICA POR E L
Y C O N T E S T A C I Ó N D E L
DISCURSO
EXCMO. SR. DON FRANCISCO RICO
t'lO
o'MH o : ) ^ l :. > / l A > î • l y o o M. o u d x j
E n los años de mi juventud, muchos queríamos confiar en la existencia de ciertas propiedades formales intrínsecas y de suyo capaces de dar a un mensaje verbal la dimensión de obra de arte literaria. Antes o después hemos aprendido que esas propiedades presuntamente intrínsecas ni siquiera son percepti- bles, si cada altura de la tradición no las determina y las acoge como pertinentes. Pocas músicas nos suenan aún más vivas que los acordes del romancero y de la lírica popular que brota de los manantiales de la Edad Media. Pero el Marqués de Santilla- na y los scientíficos varones que lo coreaban eran sordos a la cadencia de los «romances e cantares», «sin ningún orden, regla ni cuento», «de que las gentes de baxa e servil condición se alegran». Fácilmente sigue prendiéndonos la serena harmonía del hendecasílabo. Pero a Boscán y a Garcilaso bastantes les «dezían que este verso no sabían si era verso o era prosa».
El tema del historiador son los textos en los tiempos y, en particular, el tenaz, cambiante diálogo de la obra singular con las múltiples fases de la tradición. N o es el gozo menor de esa tarea —gracias a Dios, la mía— comprobar que cada cota que alcanza la literatura nueva ahonda además la vieja y enseña a descubrirle horizontes no sospechados. Que lo presente, pues, también opera sobre lo pasado, ejerce influencia en lo pasado. ¿O acaso sin modernismo y noventa y ocho, sin vanguardias y veintisiete, podríamos hoy hacer justicia tanto a Santillana como a los «romances e cantares» medievales, a Garcilaso y Boscán igual que a los trovadores de cancionero que no distinguían el hendecasílabo de la prosa? Entre los quehaceres del historiador, ninguno quizá más interesante que contemplar in statu nascendi ese diálogo del texto y el tiempo: advertir cómo formula la obra unas hipótesis y cómo la tradición las confirma o las matiza, en un proceso de ajustes y reajustes que llega a sacar partido de sus propias incertidumbres y a revelar riquezas donde el autor temía haber condescendido con la trivialidad. Alonso Quijano se volvió loco porque en la segunda mitad del siglo XVI sólo había dos rótulos comunes para una narración en prosa; o 'verdad' o 'mentira'; y don Quijote no quería poner en sus libros sino la etiqueta de 'verdad'. A nosotros nunca se nos ocurriría tratar
10
de 'mentira' al libro que cuenta la fábula del buen hidalgo. Sencillamente, porque hemos decidido que hay relatos que no pueden despacharse con ninguna de las dos categorías que don Quijote tenía a mano: los llamamos «novelas», y tal vez se llevan la parte del león en nuestra biblioteca. Pero en el último decenio del Quinientos — y quién sabe si aún h o y — a las aldeas de La Mancha llegaban pocos libros, y no había sino una novela y sólo una, y ni siquiera concebida ni generalmente entendida como tal. Hablo, de sobras se os alcanza, del La^arí- llo de Tormes; y me gustaría convenceros de que a Alonso Quijano posiblemente jamás se le habría secado el celebro si hubiera leído a tiempo el Labari/¡o: porque un caballero de tan natural ingenio sin duda había de averiguar allí que una narración podía no ser verdad y no por ello se convertía forzosamente en mentira. N o otra paradoja propone el La^ari- Uo al inventar, casi sin quererlo, la novela moderna.
1 1
L Á Z A R O D E TORMES Y E L L U G A R D E LA N O V E L A
los más tempranos lectores del i^as^arillo, allá por 1553, no podía pasárseles por la cabeza que el pequeño volumen que empezaban a hojear fuera una obra de ficción, como efectivamente lo era, y no, como parecía, una historia veraz y verdadera, Un dato primordial nos lo asegura: que, lisa y llanamente, aún no existían obras de ficción con los rasgos del L,a¡^ariUo. Nada en el libro llevaba a pensar en los temas y en los modos distintivos de la literatura de imaginación en los días de Carlos V ; la literatura de imaginación desconocía los temas y los modos propios del h,av^arUlo. ¿Con qué horÍ2on- te, pues, con qué expectativas, había de emprenderse la lectura? Ilustremos la situación, al vuelo, evocando un aspecto tan elemental — y , por ahí, tan ostensible, entonces y ahora— como la condición de los personajes. A l mediar el Quinientos, la narrativa en castellano, con pocos títulos y menos varieda- des, se agotaba en un censo reducidísimo de protagonistas: más allá de los cien mil hijos de Amadís y de los condenados a perpetuidad en las cárceles de amor, apenas si había descubier- to a un aprendiz de brujo metamorfoseado en asno (¿1525?), a los pastores de la Arcadia según Sannazaro (1547) Y ^ los inconcebibles peregrinos de Núñez de Reinoso (1552). N o eran, ciertamente, tipos con quienes uno esperara tropezarse al volver la esquina. A cada paso se tropezaba, en cambio, con sujetos como los cofrades de Lázaro de Tormes: el mozo de establo que se colaba donde la viuda «en achaque de comprar huevos», el ciego comiendo uvas en un valladar o el escudero tan feliz con un real «como si tuviera el tesoro de Venecía».
15
Los personajes no daban pie a la menor confusión; nadie tenia por qué maliciar que también Lázaro de Tormes había nacido de la invención de un fabulador. La irrupción de gentecillas como los padres o los amos de Lázaro en un relato en prosa constituía una novedad absoluta y los lectores de la época, en el pronto, no podían presumir que se las habían con una ficción. Así las cosas, ¿por qué no sacar partido de esa imprevisibi- lidad del libro en tanto ficción? Si los personajes — p o r no cambiar de e j e m p l o — estaban inéditos en la narrativa de imaginación, pero tenían contrapartida en la experienciá co- mún, ¿por qué no potenciar un rasgo tan poderosamente original? ¿Por qué no aprovechar la insólita verosimilitud del relato y ofrecérselo a los lectores como si fuera verdadero? Entiendo que el autor del i-a^arillo se propuso precisamente ese objetivo; presentar la novela —cuando menos, presentar- la— como si se tratara de la obra auténtica de un auténtico Lázaro de Tormes. N o simplemente un relato verosímil, insis- to, sino verdadero. N o realista: real. Verdadero y real, entendámonos, no sólo por el contenido, sino también, y aun principalmente, en cuanto tal relato, en cuanto discurso o acto de lenguaje. E n efecto, apenas comenza- da la lectura, tras los encarecimientos y las excusas de aspecto engañosamente trivial, una explicación deslizada sin el menor énfasis, sin ninguna insistencia que incitara a desconfiar, pro- porcionaba ai libro una eficaz patente de autenticidad. Lázaro declaraba haberlo escrito como respuesta a la petición de cierto corresponsal deseoso de ser informado sobre un «caso» por el momento sin determinar: «Vuestra Merced escribe se le escriba y relate el caso muy por extenso ...» «Vuestra Merced escribe se le escriba ...» E l iM^arillo, pues, comparecía en público como una carta; con todas sus peculiari- dades, una más entre las innumerables cartas que entonces llegaban a las prensas. Porque leer, redactar, imprimir «cartas mensajeras» (según se las llamaba) era una pasión universal en los alrededores de 1550. Desde que a Pietro Aretino se le ocurrió editar su correspondencia personal, en 1558, docenas y docenas de epistolarios en romance difundieron pródigamente
«
los más ingenuos o apasionados las tomaban a la letra. E n cambio, los visos de realidad del L-ai^arillo infringían las condi- ciones habituales de la ficción. N o eran ésas, por otra parte, condiciones generalmente admitidas. Por cuesta arriba que a nosotros se nos haga enten- derlo, copiosos documentos antiguos y varias sólidas mono- grafías recientes prueban con largueza que, para el común del público renacentista, una narración podía recibir la etiqueta de verdad o de mentira, difícilmente una tercera. Verdad, como la Crónica del Cid, o mentira, como Clareo y Florisea — p o r aducir dos títulos de 15 5 2 — , y mentira dañina, de las que —tronaba en el mismo año Diego Gracián— «derogan el crédito a las verdaderas hazañas que se leen en las historias de verdad». Porque la etiqueta de ficción, en virtud de la cual se acoge como si fuera histórico, sin aspavientos, un relato que no lo es, no tenía aún curso corriente: en conjunto —resumen William Nelson y B. W. I f e — , los lectores del siglo XVI rehusaban «establecer distinción alguna entre la mentira en tanto mero engaño y ¡a mentira como cosa diversa de la verdad estricta- mente histórica». Las circunstancias, pues, jugaban a favor de nuestro nove- lista. Digámoslo crudamente: el autor del l^ai^arillo quería engañar a los lectores. O con nuevos matices: quería.engañar- los tanto como pudiera, mientras pudiera ... E n seguida mos- traré los límites y las consecuencias de ese generoso propósito de fraude, pero no será inútil corroborarlo antes desde otra perspectiva, y para precisar, de paso, los términos de un problema por hoy sin solución. Es corriente y sin duda legítimo hablar del l^ai^arillo como de una «obra anónima», a falta de referencias medianamente fidedignas sobre la concreta identidad del autor. E n los Siglos de Oro, no obstante, la norma sólo rara vez transgredida fue no establecer ninguna distinción entre el personaje y el novelis- ta. Como no la establecía, por ejemplo, Lope de Vega en la epístola al contador Barrionuevo:
Acuérdeme que escribe Lazarillo —que en ta! carta están bien tales autores— que su madre, advertid, parió un negrillo...
1 6
Ni la establecía el grave Antonio Lulio al disertar sobre el patron retòrico de «tales autores» corno «Apuleius, Lucianus, Lazarillus». Hay razones a f a v o r de esa indiscriminación. Porque en rigor no es exacto que la obra sea «anónima», en el sentido de que se publicara sin el nombre del autor. E l nombre sí se consigna en la portada, y con todas las sílabas; «Lazarillo de Tormes». Tenemos la convicción de que el relato no fue compuesto por nadie que respondiera por Lázaro de Tormes, Mas que la atribución sea falsa no quita que ahí esté. E l h.a^ar¡llo, pues, no es una obra anónima, sino apócrifa, falsa- mente atribuida. La perogrullada —perdóneseme— se justifica únicamente por el deseo de iluminar al sesgo los designios del novehsta, la singular naturaleza de su tentativa. Estoy persuadido de que el autor, no tanto por conservarse incógnito cuanto por respetar la substancia misma del experimento, nunca habría consentido que su nombre figurara en la cubierta. N o es menos de Pero Grullo, en efecto, que no podía consentirlo, si buscaba que el libro se tomara como de veras redactado por Lázaro. Pero no sólo eso: si en algún momento hubiera estado dispuesto a firmarlo, habría escrito un l^as^arillo profundamente diverso del que hoy disfrutamos. O aún más; incluso sin mudarle él una tilde, el relato tendría otro alcance, porque el nombre del autor robaría no poca fuerza a l j o narrativo y a los trampantojos que daba a los lectores de la época. Creo seguro que la edición príncipe, estampada en 1555 (o acaso a finales del año anterior), no reflejaba fielmente la voluntad del novehsta: sin ir más lejos, el título, ha vida de i^a^arillo de Tormes, j de sus fortunas y adversidades, tiene toda la pinta de ser un postizo (pues, por ejemplo, con una solitaria excepción al azar de un juego de palabras, el protagonista es llamado siempre «Lázaro», no «Lazarillo»). Pero también creo que el impresor (¿quizá Juan de Junta?) no traicionaba la intención del autor al no incluir en el frontispicio sino la falsa atribución al apócrifo Lázaro de Tormes.
J 7
real, el acto lingüístico real de un individuo real — q u e a veces dice la verdad y a veces miente—. Ahora bien, si la superchería hubiera sido absolutamente indistinguible, el lector se habría quedado sin la novedad más suculenta de la obra; si hubiera sido demasiado diáfana, no habría podido evitarse la triviaüzación de la empresa: re estable- cidas las distancias tradicionales, el ejercicio de verosimilitud radical que suponía el haii^arillo habría resultado menos perti- nente. E n especial, si saltaba a la vista que no era el propio Lázaro quien contaba su vida, ¿a qué tantos primores —desde la omisión del nombre del a u t o r — , y a tantos propósitos minúsculos, para hacer creíble que sí la contaba él mismo? E l autor, por ende, se movía en un terreno difícil; había de llevar adelante las pretensiones de realidad del relato, pero también dejar que esa presunta realidad se pusiera en tela de juicio y, a la postre, impedir que pudiera ser descartada perentoriamente como mera fantasía- Tales eran las cláusulas del reto con que se enfrentaba y enfrentaba al lector. Tendremos que volver sobre varios de esos puntos, pero ya es hora de ir discerniéndolos más concretamente en el texto, Sin embargo, como ahora no sería sensato querer ir más allá de un par de ilustraciones, las limitaré a los dos centros neurálgi- cos del relato, a las páginas en que el autor envida con una osadía y un dominio sin igual: ei arranque y' el desenlace. Después de exhibir con tanta discreción como oportunidad la patente epistolar, Lázaro toma la materia «no ... por el medio, sino del principio». ¿«Vuestra Merced escribe se le escriba y relate el caso»? Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca, Mi nascimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre; y fue desta manera: mi padre, que Dios perdone, tenia cargo de proveer una molienda de una aceña que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años; y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle ei parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir nascido en el río. Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre
19
ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó y no negó, y padesció persecución por justicia. Espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de acemilero de un caballero que allá fue; y con su señor, como leal criado, fenesció su vida...
Nuestro lector de hacia 1553 por fuerza hubo de dar un respingo. Las sorpresas venían en cascada. Lázaro, en primer lugar, era un hombre de bajísima extracción social: el hijo de unos molineros de Salamanca ¿qué «buen puerto» podía haber alcanzado, en qué «caso» y en qué «cosas tan señaladas» verse envuelto que justificaran la publicación de una carta autobio- gráfica? Puesto a escribirla, por otro lado, ¿era congruente mencionar hechos tan viles como el parto de la madre en una aceña o los hurtos y el destierro de T o m é González? D e mencionarlos, en fin, ¿lo hacía Lázaro en el tono más propio, cuando ni siquiera el verbo parir se dejaba pronunciar en sociedad sin una coletilla como «hablando con reverencia de Vuestra Merced»? Eran ésas peculiaridades bastantes, y de sobras, para que el lector entrara en sospechas. ¿No habría allí gato encerrado?, se preguntaría; y no sabría decidirse por una respuesta. Cuerda- mente. E n el decenio siguiente, en efecto, al Ilustrísimo y Reverendísimo Señor don Martín de Ayala, arzobispo de Valencia, no le ruborizaba empezar el Discurso de su vida describiendo el laborioso parto de su madre, «porque estuve —puntualiza— una tarde y dos días en nacer ... y, así ..., fui de medio cuerpo abajo peloso», y proseguir refiriendo cómo su padre tuvo que ver con la «muerte de un pariente ..., por lo cual, y porque era hombre mal. aplicado a la hacienda, y por deudas que tenía, hubo de dejar la tierra» y enrolarse en la misma «armada contra moros», «la de los Gelves», en que, a prestar fe a la viuda, murió el padre de Lázaro. ¿Iba por ello a negarse crédito a Su Ilustrísima? Lázaro de T o r m e s ¿no acabaría también de obispo, quizá in paríibus infidetiumi