



















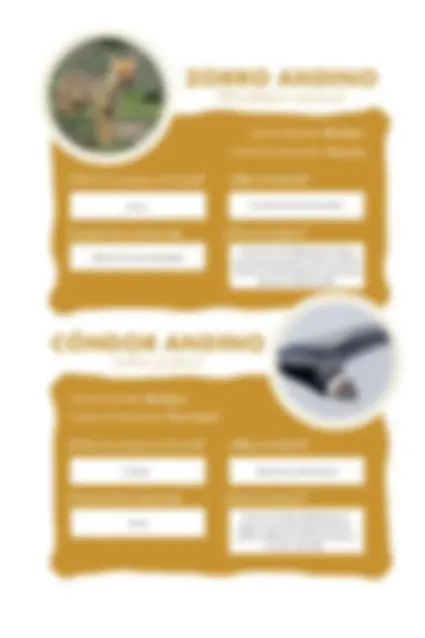
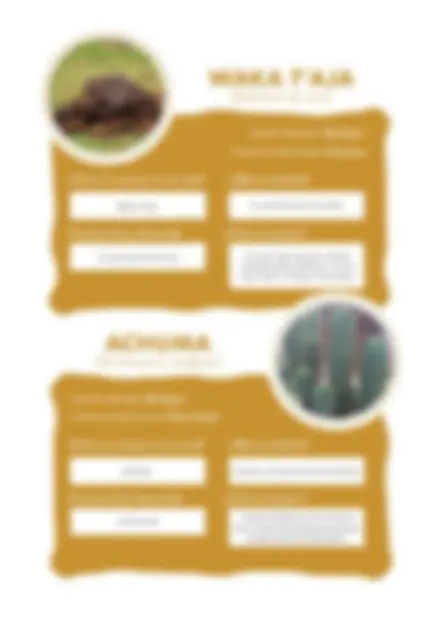
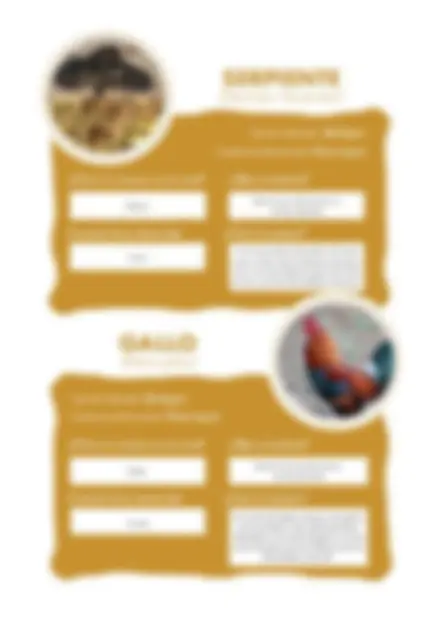
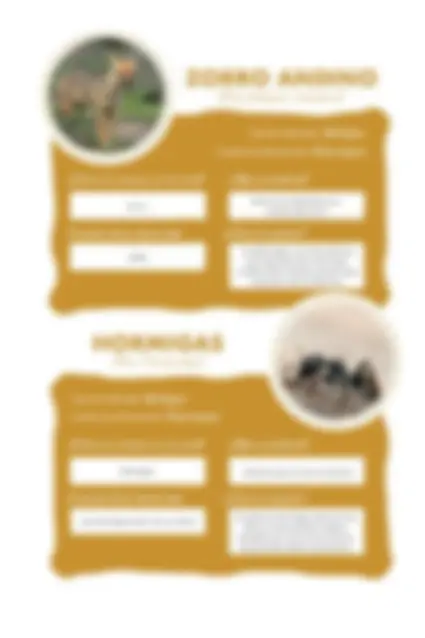
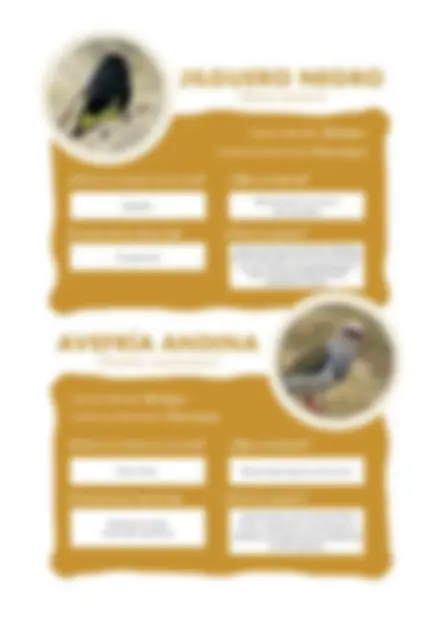
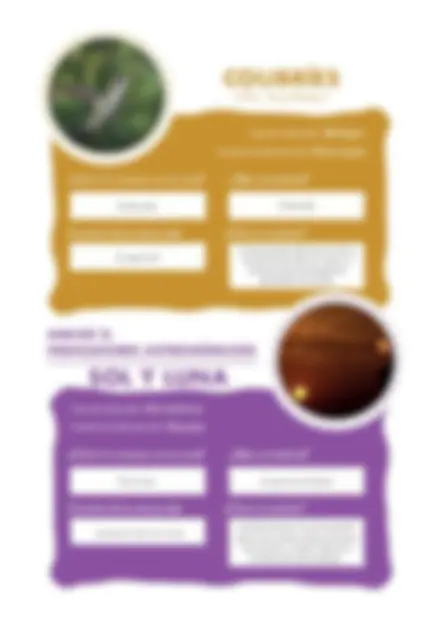



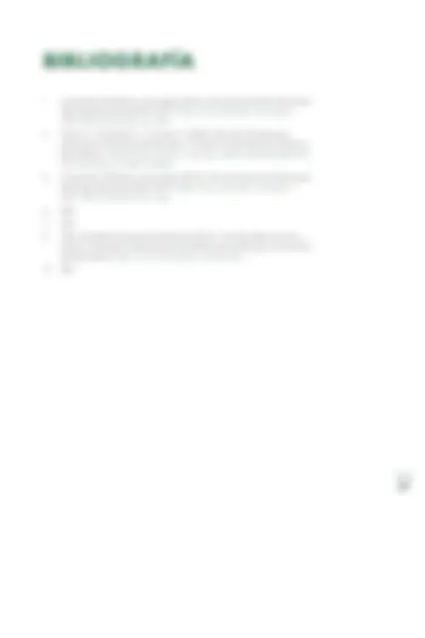





Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Los mejores documentos en venta realizados por estudiantes que han terminado sus estudios
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación

Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Descubre las mejores universidades de tu país según los usuarios de Docsity
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
Material de estudio para proyectos de investigación y perfiles
Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones
1 / 40

Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!




















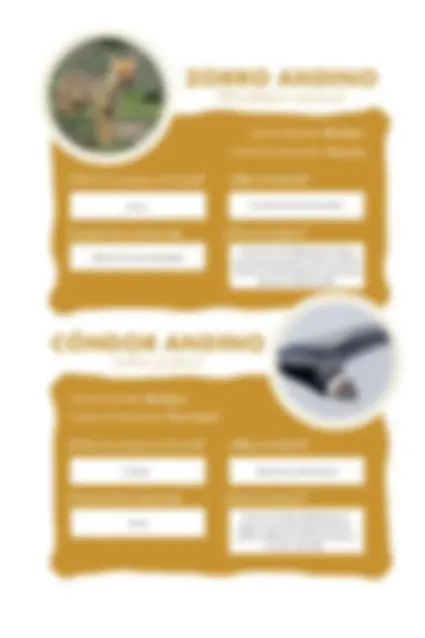
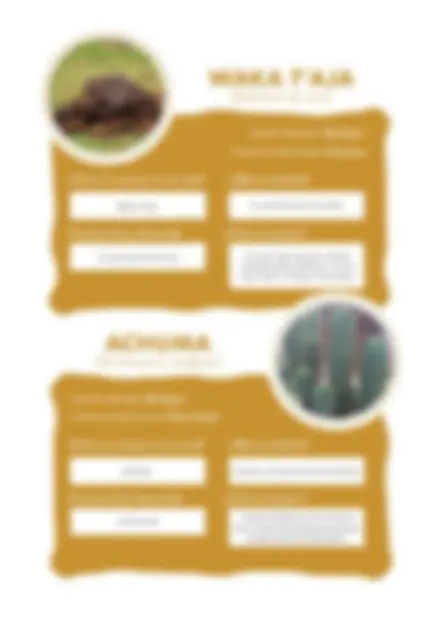
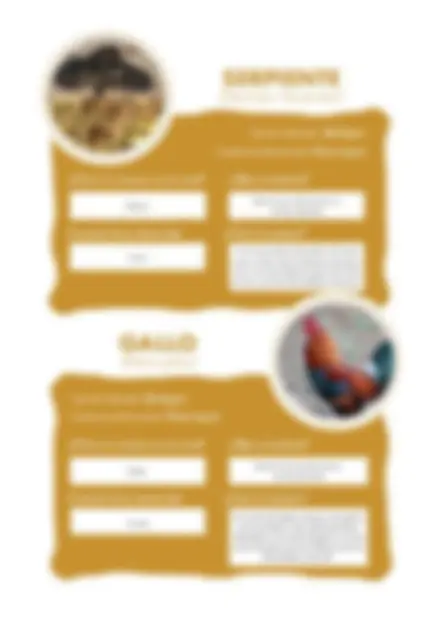
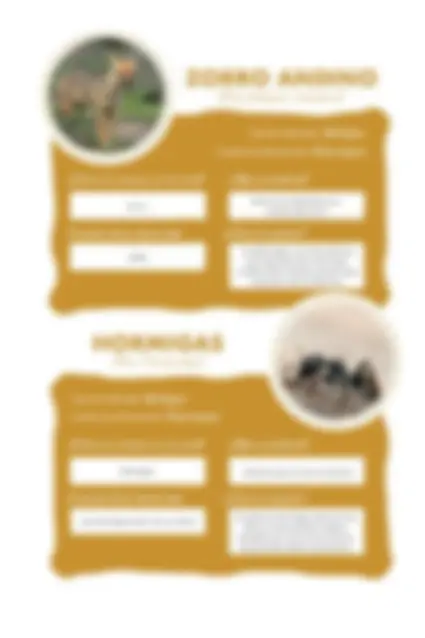
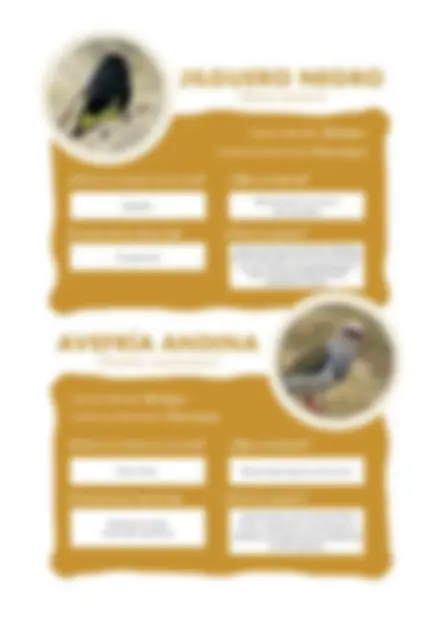
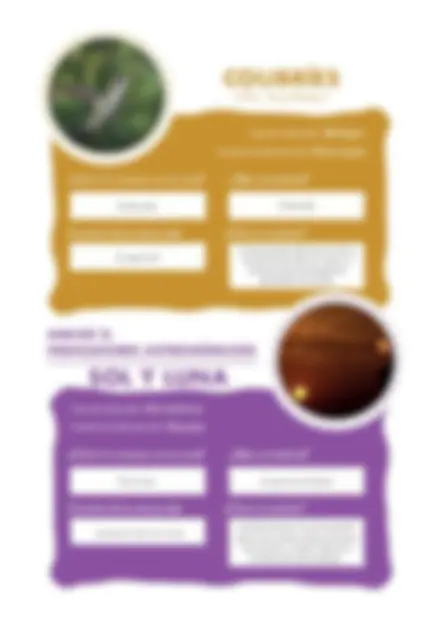



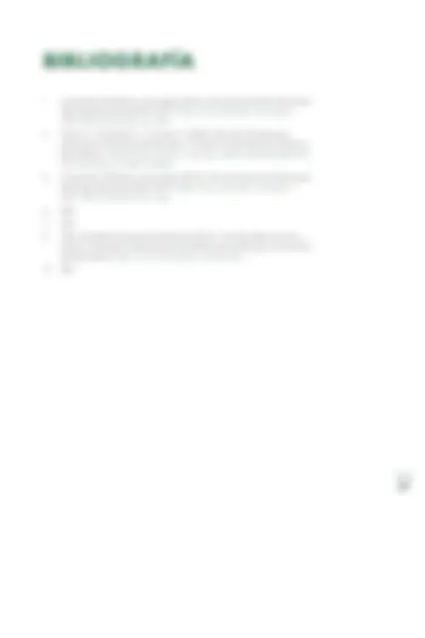



SABERES ANCESTRALES ANDINOS
EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS EN AVIRCATO,
AZUPACA Y ÑUÑUMAYANI DEL
MUNICIPIO DE MECAPACA
diciembre de 2023
Los saberes ancestrales son conocimientos, prácticas y técni- cas que se han transmitido a lo largo de generaciones. Estos conocimientos se basan en la experiencia acumulada y la ob- servación cuidadosa de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, así como entre los miembros de una comunidad.
Los saberes ancestrales se destacan por su enfoque en la sostenibilidad y la armonía con la naturaleza. Estas prácticas tradicionales, desarrolladas durante siglos, han demostrado ser efectivas para preservar los recursos naturales y mante- ner el equilibrio ecológico. También es relevante señalar que la transmisión de estos conocimientos se realiza por lo gene- ral de manera oral y a través de la práctica cotidiana, de una generación a otra. Esto resalta la importancia de la comuni- cación intergeneracional y la preservación de las tradiciones culturales. Ambos aspectos, la conexión con la naturaleza y la transferencia de sabiduría a través de la práctica y la palabra hablada, han sido fundamentales para la supervivencia y el bienestar de las comunidades a lo largo del tiempo.
Actualmente, ante los desafíos globales del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, los saberes ancestrales son cada vez más valorados debido a su potencial para proporcionar so- luciones sostenibles y resilientes a estos problemas. En ese marco, el presente estudio tiene por objeto difundir y preser- var saberes y prácticas ancestrales referentes a la producción
La visibilización y difusión de saberes ancestrales desempeñan un papel fundamental en la preservación de la historia, tradicio- nes y sabiduría acumulada a lo largo de generaciones. Además, estos saberes son vitales para abordar desafíos contemporá- neos, como la sostenibilidad ambiental y el cambio climático. Al rescatar y valorar estos conocimientos ancestrales, se protegen las culturas locales y el medio ambiente, a tiempo de rendir ho- menaje a la riqueza del conocimiento transmitido de generación en generación. Esto, a su vez, contribuye a un mundo más di- verso, respetuoso y sostenible, donde las lecciones del pasado guían las acciones hacia un futuro más equitativo y armonioso.
Estos saberes transmitidos desde tiempos ancestrales pueden apreciarse en diversas actividades. Por ejemplo, a través de:
9 Medicina tradicional: remedios y técnicas para tratar enfermedades
9 Agricultura: técnicas de cultivo adaptadas a condiciones locales, como el manejo de semillas y la conservación de variedades nativas
9 Conocimientos ambientales: observaciones sobre el com- portamiento de la flora y fauna local para realizar predic- ciones del clima y hacer un uso sostenible de los recursos naturales
9 Artes y artesanías: técnicas de tejido, cerámica, pintura y otras expresiones artísticas
9 Cosmovisión y espiritualidad: creencias y prácticas espi- rituales relacionadas con la naturaleza, los antepasados y el mundo espiritual
9 Arquitectura y construcción: técnicas de construcción adaptadas al clima y los recursos locales
El estudio se llevó a cabo en las comunidades de Avircato, Azupaca y Ñuñumayani, que se encuentran en el Municipio de Mecapaca, situado en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz. Este municipio está ubicado a aproximadamente 29 km al sureste de la ciudad de La Paz y abarca una superficie de 535 km^2 , lo que representa el 11,37% del área total de la Provincia Murillo. Mecapaca se caracteriza por una topogra- fía diversa, que incluye altitudes que oscilan entre los 2. y 4.350 metros sobre el nivel del mar. Desde una perspecti- va administrativa, el municipio está dividido en tres cantones (distritos): Mecapaca, San Pedro de Chanka y Santiago de Co- llana. Para fines de este estudio se eligió una comunidad por cada cantón. i
Fuente: Elaborado por Fundación Alternativas
Estas tres comunidades fueron cuidadosamente selecciona- das para el estudio con el objetivo de obtener una visión in- tegral y significativa de los saberes ancestrales relacionados con la producción hortícola que aún poseen los habitantes del Municipio de Mecapaca. Cada una de estas comunidades po- see particularidades únicas que enriquecen de manera signi- ficativa el trabajo de investigación.
Las técnicas ancestrales en la producción de hortalizas son valiosas tradiciones agrícolas que han sido transmitidas de generación en generación. Varias de estas técnicas han de- mostrado ser efectivas para mejorar la calidad y la producti- vidad de los cultivos.vi
La preparación del suelo comprende todas las acciones que se realizan en el terreno antes de la siembra. Por otro lado, la fertilización consiste en añadir diversos insumos al suelo o a las plantas con el fin de mejorar su fertilidad. Esta prácti- ca promueve un mayor rendimiento de los cultivos y facilita el crecimiento de productos de mayor tamaño, entre otros. Se- gún testimonios recabados de las y los productores de las tres zonas del municipio, desde hace más de 30 años, las técnicas de producción se realizan de la misma manera.
entrevistadas, se analizaron varios aspectos relacionados con las técnicas de siembra. Estos aspectos incluyen la obtención de semillas, la identificación de características deseables en ellas, la determinación del momento más adecuado para llevar a cabo la siembra y el reconocimiento de las condiciones ópti- mas del suelo. A partir de la información recopilada, se descri- ben las diferentes prácticas utilizadas en estas comunidades.
Durante el desarrollo de todo el ciclo agrícola, en algunas co- munidades existen autoridades cuya función es el cuidado de los sembradíos; a estas personas se los conoce como kamana o kamani. Estos líderes ocupan el cargo por aproximadamen- te tres meses. Durante ese periodo, llevan adelante una serie de prácticas espirituales e interpretan indicadores naturales, principalmente vinculados a la siembra y el cuidado de los cul- tivos. El kamani desempeña sus funciones de manera coordi- nada con un maestro espiritual, o yatiri. Este último aporta conocimientos ancestrales, incluyendo rituales y conocimien- tos integrales sobre el cuidado y la reverencia hacia la Madre Tierra. Kamani y yatiri , de manera complementaria, ejercen funciones para optimizar la labranza de la tierra y fortalecer todo el ciclo productivo.
Los saberes ancestrales contribuyen de manera significativa a la seguridad alimentaria mediante todas aquellas prácticas que favorecen la sostenibilidad y conservación de servicios ambientales como la polinización, el control de plagas y la resistencia a enfermedades. Estos servicios, junto con la pre- sencia de diversas especies, han asegurado la resiliencia de los cultivos frente a plagas y cambios ambientales. Además, a través de ellos, las comunidades han sido capaces de identifi- car variedades de semillas más productivas y adecuadas a di- ferentes tipos de climas y suelo; así como las más resistentes a plagas. De esta manera, muchas comunidades han logrado asegurar una producción alimentaria sostenible.
El riego desempeña un papel esencial en la producción de hortalizas, ya que implica el suministro controlado de agua para promover la absorción de nutrientes a través de las raíces de las plantas. Este proceso es vital para mantener la salud y el crecimiento óptimo de los cultivos.
Según los testimonios recopilados en las tres zonas, en el pa- sado, las comunidades solían buscar fuentes de agua natural, como manantiales u ojos de agua, desde donde cavaban ca- nales que permitían conducir el agua hacia áreas de cultivo, denominados chacra, lote y/o terreno. Ante situaciones de es- casez de agua, se optaba por cavar zanjas para recolectar y almacenar agua de lluvia. Por otra parte, en los casos en que se contaba con vertientes naturales, se construían pequeños
cabo en septiembre. La selección del momento adecuado para el trasplante se basa en el tamaño de la planta, que debe tener alrededor de tres a cuatro hojas para asegu- rar una transición exitosa. Esta práctica se ha mantenido constante a lo largo del tiempo.
Las prácticas tradicionales de trasplante se basan en la combinación de una observación cuidadosa de las plantas y una adaptación a condiciones locales. Además, reflejan la sabiduría acumulada por las comunidades a lo largo de múl- tiples generaciones.
El control de plagas es esencial en la agricultura, ya que im- plica la gestión de insectos, bacterias y hongos perjudiciales para la producción de cultivos. En los últimos años, se ha ob- servado un notable aumento en el uso de plaguicidas y agro- tóxicos. Este cambio se atribuye, en parte, al creciente número
de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos, según lo expresado por las propias comunidades.
Es fundamental destacar que las tres comunidades compar- ten una percepción común: ancestralmente, es decir, hace varias décadas, la presencia de plagas no representaba una preocupación en sus cultivos. En ese sentido, no consideran sus conocimientos sobre el control de plagas como saberes ancestrales, ya que dichos problemas no existían en ese mo- mento. Según su experiencia, fue con la aparición de plagas en sus cultivos cuando se vieron obligados a buscar solucio- nes para encarar este nuevo desafío.
Las y los productores indican que, inicialmente, cuando las plagas comenzaron a afectar sus cultivos, fueron ingenieros agrónomos quienes llegaron a su comunidad a proporcionar orientación sobre el uso de productos químicos como medi- da de control. Posteriormente, también fueron ingenieros quienes les brindaron orientación y asistencia en torno a la adopción y práctica de alternativas ecológicas para el manejo de plagas. Esta transición refleja cómo las comunidades van adaptando prácticas y adoptando nuevos enfoques produc- tivos para enfrentar desafíos agrícolas; pasando primero de modelos ancestrales a modelos convencionales dependientes de productos químicos y paquetes tecnológicos y luego a mo- delos actuales que combinan prácticas de antaño adaptadas a nuevos entornos socio-climáticos y ambientales.
En Avircato la comunidad se enfrenta a una variedad de pla- gas que incluyen el pulgón, el waka waka (un escarabajo grande), la tijereta, la tuta (un hongo), la ticona (también co- nocida como lakato), loros y chiguancos. Con el fin de contro- lar estas plagas, los miembros de la comunidad hacen uso, por una parte, de bolsas nailon y espantapájaros para alejar a las aves, mientras que, por otra, fumigan los cultivos con produc- tos químicos como el extermín, la cipermetrina y el curatrón. A pesar de emplear estos métodos, la comunidad manifiesta un interés en adoptar prácticas de manejo integrado de pla- gas para avanzar hacia una producción orgánica. Sin embar- go, persiste el uso de algunos productos químicos debido a la falta de conocimiento integral de alternativas efectivas.
En Azupaca las plagas y las enfermedades también represen- tan un desafío. Los cultivos de haba, arveja y papa son afec-
cosechas, que puede ser su consumo (humano o animal) y/o su comercialización.
En Avircato se cultiva una diversidad de productos incluyendo choclo, nabo, papa, lechuga, espinaca, tomate, perejil, bete- rraga, coliflor, haba y arveja, así como algunas flores como el gladiolo y la manzanilla. Según testimonios recogidos de las y los productores, cada producto requiere de una técnica espe- cífica de cosecha. En ese sentido, se emplean distintas herra- mientas, como la picota para los tubérculos (papa, papalisa, oca), la chontilla para las raíces (nabo, zanahoria, beterraga), cuchillos para la coliflor y el perejil y la hoz para el choclo. Sin embargo, todas y todos indican que la herramienta más va- liosa que tienen y la que más frecuentemente emplean en la cosecha son sus propias manos, haciendo mayor uso de sus dedos pulgar e índice.
En Azupaca las técnicas de cosecha varían según el cultivo. La papa y la papalisa se recogen en canasta, extrayéndolas de la tierra con una picota una vez que los tallos están amarillos. Para determinar el momento idóneo para la cosecha, las y los productores cuentan las hojas de las plantas. En el caso de las papas, aproximadamente 15 días antes de su cosecha, se realiza un último aporque para evitar que se vuelvan verdes y para controlar el crecimiento de hierbas perjudiciales en su entorno. Asimismo, dos días antes de su cosecha, se realizan cortes en las hojas. Llegado el momento, la cosecha se realiza de preferencia en tierra seca. Tras la recolección de las papas, las hojas cumplen una función adicional al destinarse a la ali- mentación del ganado. Por otra parte, la cebolla se cosecha cuando la cabeza asoma sobre el suelo y, al igual que con la papa, también se realiza un último aporque semanas antes de la cosecha para que las cabezas sean más grandes. Aquellos cultivos que no cumplen con los estándares para la venta o el consumo humano se destinan a la alimentación de animales como conejos o cerdos.
En Ñuñumayani las herramientas utilizadas para la cosecha incluyen picotas, cuchillos, hoces y canastas. En ocasiones, se utilizan yuntas y chuntillos, así como burros para la tarea de transporte cuando los cultivos son abundantes. La alcacho- fa y la beterraga se cosechan con cuchillo y para esta última también se utiliza el chuntillo. Los nabos, el perejil, la acelga y el apio, en cambio, se recolectan a mano haciendo uso de
hoces. El haba se cosecha con hoz tanto cuando está verde, para su venta fresca, como cuando ya se ha secado para obte- ner semillas. Además, en esta comunidad se almacenan varios cultivos para su consumo, como el lacayote, la oca, el choclo, la papalisa, la papa, la cebolla, el tarwi, la quinua y el trigo. Por otro lado, la lechuga, el repollo, la coliflor, el brócoli, el rábano, la acelga y la alcachofa se destinan principalmente a la venta, mientras que la cebada se produce sobre todo para alimentar al ganado.
Estas prácticas de cosecha reflejan la riqueza de conocimien- tos que estas comunidades han desarrollado a lo largo del tiempo para manejar sus cultivos de manera efectiva y satis- facer sus necesidades alimentarias y comerciales.
Se resalta que, hasta la fecha, las y los productores continúan practicando el trueque, un sistema de intercambio de produc- tos sin la mediación de dinero. Esta práctica se realiza prin- cipalmente en ferias donde participan personas de otras co- munidades con climas y condiciones distintas, quienes traen consigo diferentes tipos de productos. Este intercambio no solo permite a las familias diversificar su dieta, sino que tam- bién facilita la utilización efectiva de excedentes de cosecha, evitando el desperdicio.
Las técnicas de conservación de alimentos se centran en el almacenamiento de los productos cosechados, las caracterís- ticas de los lugares destinados a este propósito y, en algunos casos, el uso de insumos adicionales para preservar los pro- ductos. Estas prácticas tienen como objetivo tanto garantizar una fuente de alimento durante un período prolongado como cumplir con requisitos comerciales específicos.
En Avircato , en tiempos pasados, las papas solían almace- narse en el interior de las casas, dentro de canastas, mien- tras que el maíz, destinado a secarse al sol, se suspendía en alambres, trenzando las mazorcas con su propia cáscara, de- nominada chala. Esta técnica permitía un proceso de secado que duraba aproximadamente uno o dos meses. Asimismo, en otros tiempos, el choclo, la papa y la zanahoria solían ser de mayor tamaño, lo que justificaba la preservación de sus se- millas. También se solía reservar parte de los granos de maíz